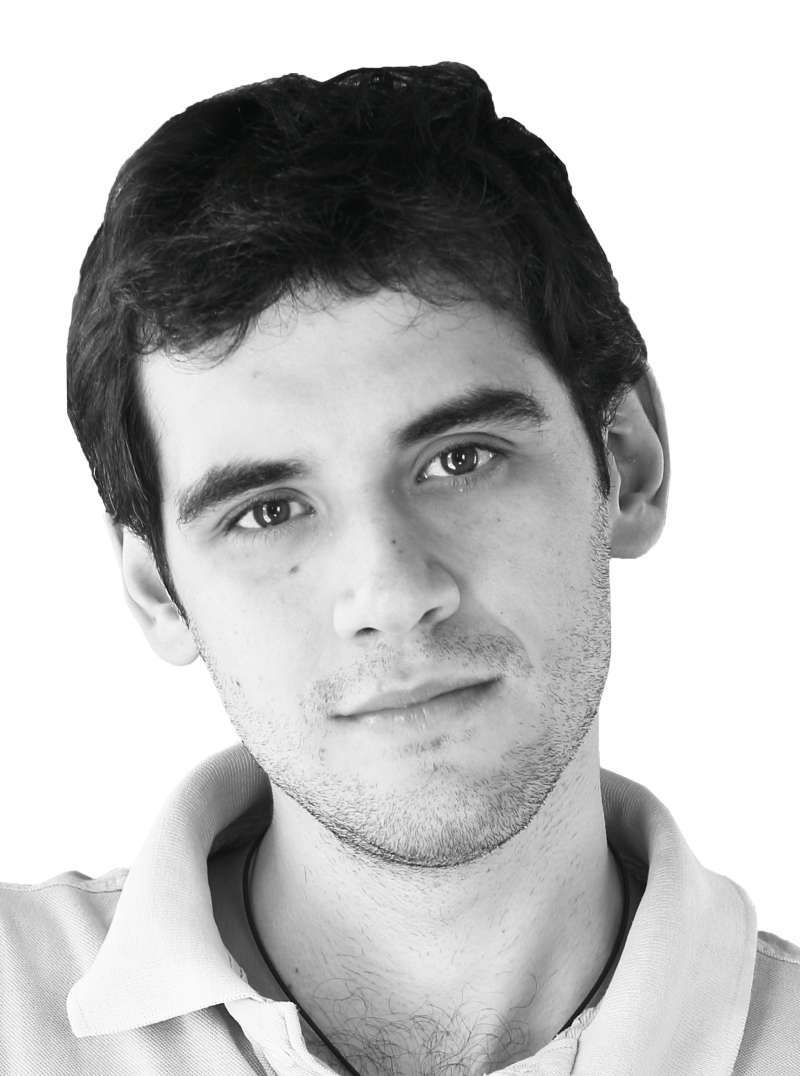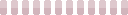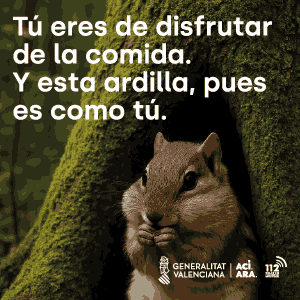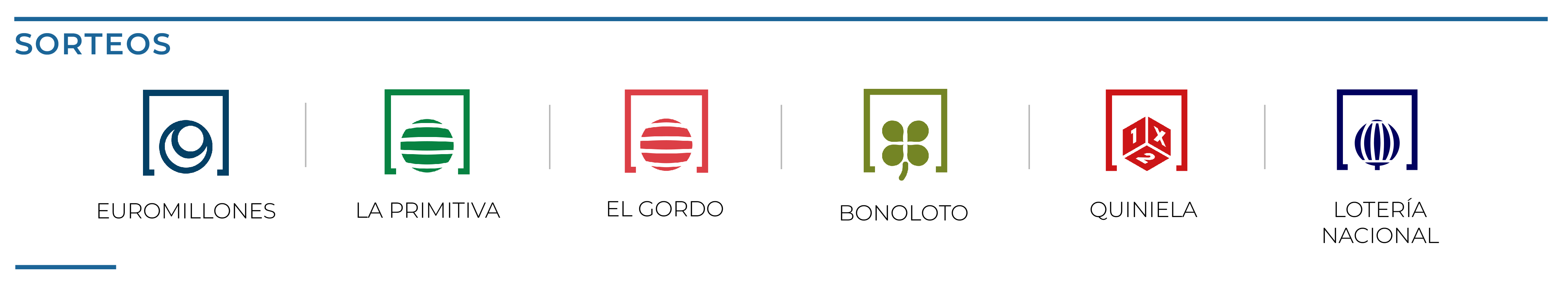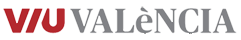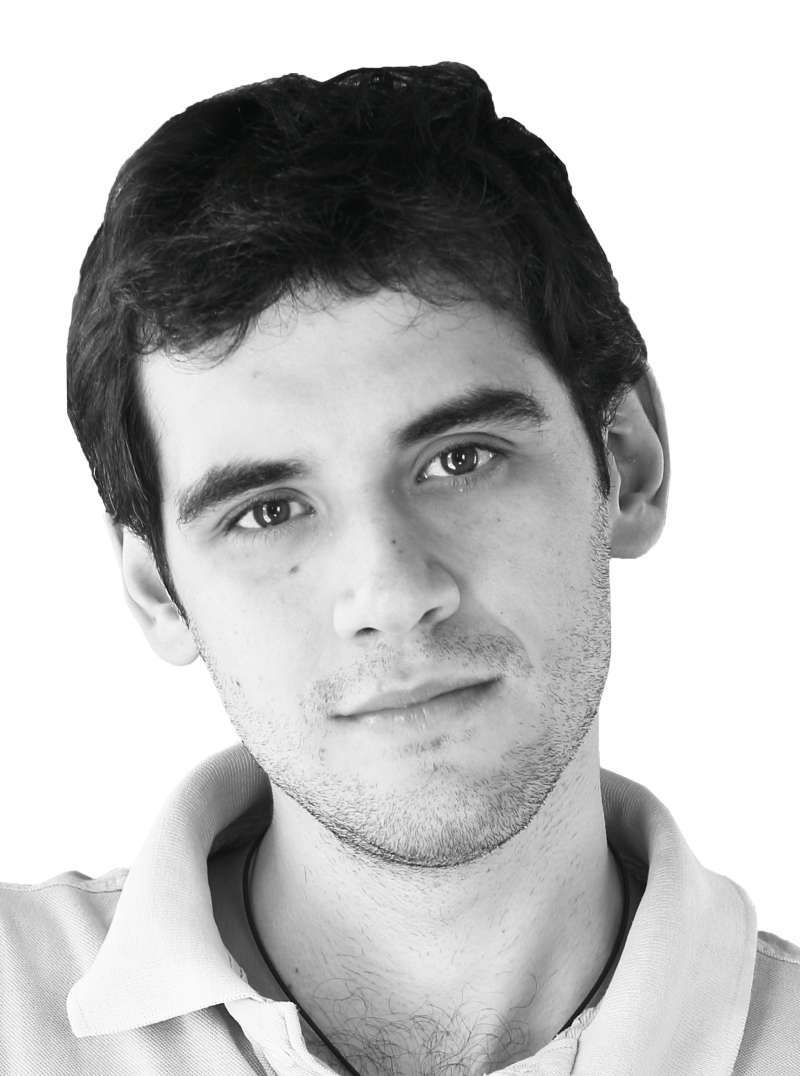 Javier Mateo Hidalgo
Javier Mateo HidalgoEl
pasado 18 de septiembre, tuvo lugar un acontecimiento único que
propició el original maridaje entre dos genios que coincidieron en
época, inquietudes e incluso en nombre: Antoni Gaudí y Anton
Bruckner. La Filarmónica de Viena bajo la dirección de Christian
Thielemann fueron los responsables de llevar la Cuarta Sinfonía
”Romántica” del compositor austriaco a la basílica de la
Sagrada Familia de Barcelona. Un templo que no podía haber
encontrado una música mejor con la que reflejar su mensaje: un canto
a la naturaleza y a la creación humana y divina, siempre tan
presente en el creador catalán, genio de genios en esa reinvención
de las formas arquitectónicas al amparo de la Revolución
industrial. El movimiento del que participó, el modernismo, no fue
sino consecuencia de diferentes tendencias que comenzaron a
propagarse por Europa demandando la recuperación del humanismo en
las artes. Robert Morris, desde su Arts and Crafts, reclamaría
la vuelta a la artesanía y a los gremios, frente a la producción
imparable de las fábricas. De esa nostalgia medieval surgirían el
“Art Nouveau” en Francia, el “Jugendstil” en Alemania o Suiza
o el “Sezession” en Austria. Sus propuestas se encontraban
cercanas a la imitación de las formas orgánicas, reivindicando lo
natural frente a lo creado por la máquina, lo realizado a mano y con
materiales tradicionales frente a lo fabricado con metal, vidrio o
cemento artificial. Este tipo de obras eran reflejo a su vez del
espíritu de quienes las propiciaron, su cercanía a un tipo de vida
aislada de las grandes ciudades y en sintonía con la tierra, en el
sentido más tradicional y espiritual. Gaudí fue uno de los últimos
pilares de este espíritu, quien supo llevar al modernismo a sus
últimas consecuencias en belleza y originalidad. Tras su muerte, el
movimiento quedaría huérfano, quedando ausente de seguidores o
discípulos. Él mismo fue su propia escuela, su propio reflejo. Ni
siquiera pudo ver terminada su última gran obra, que todavía
continúa en construcción, un caso único en el mundo. La Sagrada
Familia es una clara exteriorización de la personalidad de su autor,
de sus pensamientos y creencias. Gaudí fue un defensor de la
Naturaleza con mayúscula por cuanto era capaz de conectar al creador
humano y mortal con Dios, autor de la obra más perfecta y divina: el
cosmos. Paradójicamente, falleció mientras oraba, caminando
distraído contando las cuentas de su rosario, sin advertir la
llegada del tranvía causante de su atropello y posterior muerte.
Como
Gaudí, Brucker también entendía la creación artística como una
forma de manifestar ese agradecimiento al sumo creador por un mundo
plagado de cosas perfectas y bellas. Si bien Gaudí lo manifiesta a
través de unas formas escultóricas que cubren la estructura de su
edificación de forma enigmática, Bruckner lo hace mediante una
música misteriosa que nos recuerda que no hay mayor secreto que el
de nuestra propia existencia. Ambas obras fueron concebidas en una
misma década, la de 1880, coincidiendo en sus postulados estéticos
e ideológicos. Por un lado, la construcción gaudiana se asemeja a
una gran gruta, origen de la vida, sustentada por pilares que parecen
troncos de árboles infinitos, e iluminada por una policromía
celestial. El propio Thielemann reconocería sentir un escalofrío al
pasar por su bosque de columnas. Por otro lado, los cuatro
movimientos de la sinfonía bruckneriana evocan la magia de la
naturaleza a través de momentos del día como el amanecer, la
majestuosidad de los bosques o el canto de los pájaros. La ciudad
medieval se despierta y anuncia a primeras horas de la mañana desde
sus torres, las puertas se abren y salen orgullosos caballeros sobre
corceles. Todo un cuadro romántico que se va desarrollando de forma
programática mediante el “Bewegt”, el “Andante”, el
“Scherzo” y el “Finale” de sus cuatro partes. Una bella banda
sonora equiparable en parangón a otra no menos sublime sinfonía, la
Pastoral de Beethoven, también programática, capaz de generar las
atmósferas propias del recinto sagrado donde tuvo lugar el magnífico
concierto citado. Bruckner comenzaría a pensar en ella antes de
decidir dedicarse a la composición, mientras derivaba sus
inquietudes musicales a su oficio de organista. Para Thielemann,
existen numerosos paralelismos entre ambos creadores: “De la misma
forma que las sinfonías de Bruckner funcionan como arquitecturas en
movimiento, podemos seguir el rastro del sonido en la concepción del
espacio de Gaudí”. El director de orquesta berlinés, gran
conocedor de la obra de Bruckner y admirador de la obra de Gaudí,
supo compenetrar a estos dos creadores dirigiendo una sinfonía
plagada de elementos sublimes, en gran parte propiciados por los
instrumentos de cuerda y de viento: violines y trompas sonaron
sutiles y estruendosos, marcando los primeros compases del amanecer y
de la furia de los elementos naturales. Ese es el gran poder y fuerza
de Bruckner, auténtico creador de “catedrales sonoras”, como lo
definiría el director rumano Sergiu Celibidache (otro gran conocedor
de Bruckner). No obstante, tras todo este desfile de elementos
armónicos entre Bruckner y Gaudí, cabría señalar una disonancia
en su relación: la acústica del templo, no preparada para albergar
una orquesta como la Filarmónica de Viena ni una obra como la
sinfonía de Bruckner. Por fortuna, la labor de Thielemann fue
fundamental para contrapesar ambas creaciones en una nueva e
irrepetible. Y es que, como muy bien advirtió el gran divulgador
Ramón Gener en la introducción al concierto, aunque tanto la
arquitectura como la música sean dos lenguas distintas, pueden
servir si se lo proponen a una misma misión: celebrar la vida y la
belleza a través de lo terrenal y lo celestial.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia