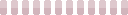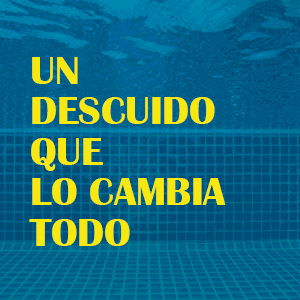Susana Gisbert./EPDA
Susana Gisbert./EPDAYa se ha convertido en un clásico fallero más. Llega el mes de marzo y las calles de Valencia se llenan de churrerías portátiles. Son quioscos que responden a los nombres menos valencianos posibles y que poco tienen que ver con los recuerdos de las buñoleras de mi infancia, al margen de que vendan dulces de la misma forma y con el mismo nombre.
Cuando yo era niña, sin embargo, no había chiringuitos sino buñoleras que se instalaban en la puerta de algún establecimiento y hacían sus buñuelos en un caldero de aceite hirviendo ante la mirada de todo el mundo. A mí me fascinaba ver cómo aquellas señoras -porque normalmente eran señoras-metían su dedo en la masa y conseguían dejar en un rosco con la habilidad para no levantar el dedo hasta estar a pocos milímetros del aceite. Y eso, una vez y otra, sin quemarse, pero siempre cerca de hacerlo.
Por supuesto, el sabor era inigualable. Ahora ya quedan unos pocos sitios donde los siguen haciendo igual, aunque las churrerías portátiles lo han invadido todo. Unas churrerías donde tienen buñuelos, o algo con forma de buñuelo, junto a churros, porras y variedades de todos los sabores y colores imaginables. Además, por supuesto, de chocolate en vasitos de papel en recipientes para llevar. Y, junto a ellas, otras paradas que venden casi cualquier cosa que se pueda comer y beber, desde un mojito o una caipiriña a un bocata de blanco y negro.
Añoro las buñoleras de mi infancia. Añoro el sabor de los buñuelos, y la forma en que me quedaba fascinada viendo cómo los hacían. Pero, en el fondo lo que añoro son los recuerdos de mi infancia, cuando mis padres y mis tíos me llevaba a ver las fallas recién plantadas y entre una y otra, caían unos buñuelos, para coger fuerzas para la caminata, como me decían siempre.
No sé si son solo en mis recuerdos, pero entonces eran las fallas, y las calles adornadas, y los pasacalles, las paellas y los buñuelos lo que más importaba y no tanto la fiesta nocturna de música atronadora y alcohol a granel. Que no digo yo que no haya que divertirse -que yo lo he hecho y lo sigo haciendo en la medida de lo posible-, pero no puede convertirse en la esencia de unas fiestas que tienen tantas otras cosas.
Cuando yo era adolescente, mi madre me decía que, si estaba para disfrutar de la fiesta nocturna, también había de estarlo para el pasacalles diurno y, sin hacer caso a mis ruegos para dormir un rato más, me colocaba los moños como entonces se hacía, a base de ganchos y horquillas que se te clavaba en el alma. Hoy se lo agradezco, también con el alma.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia