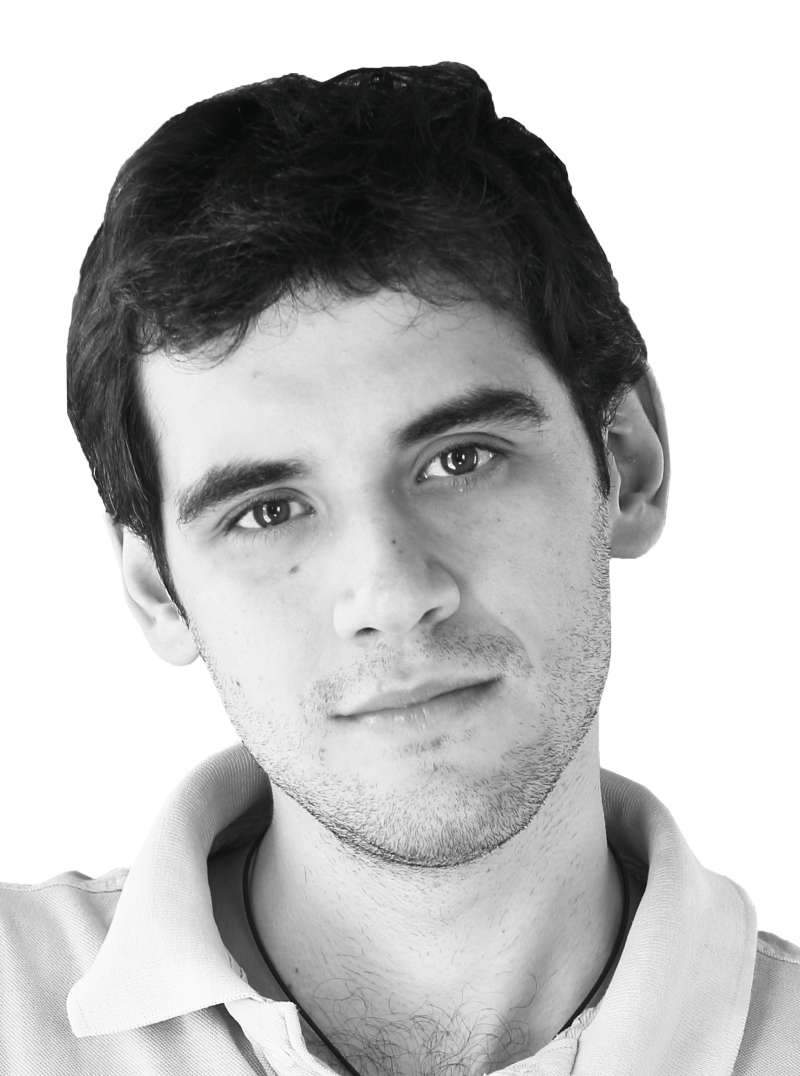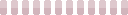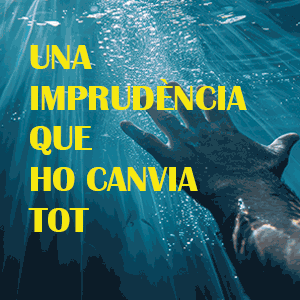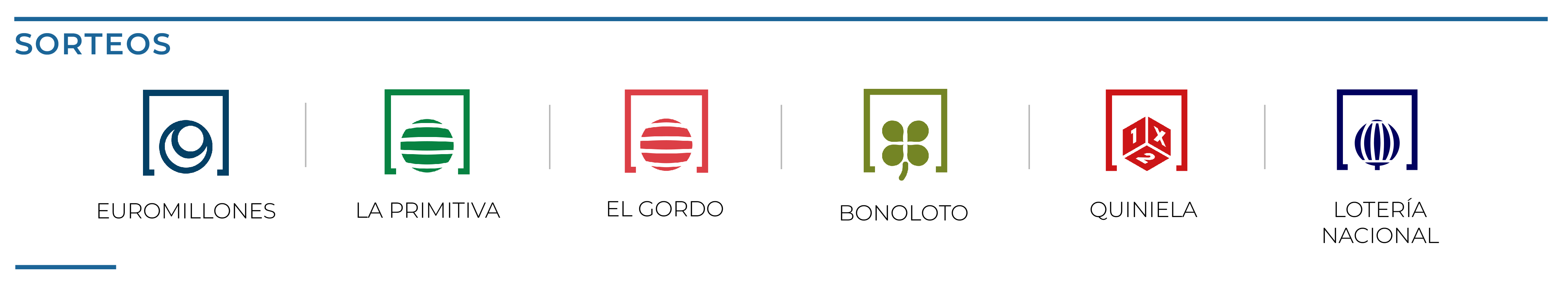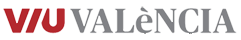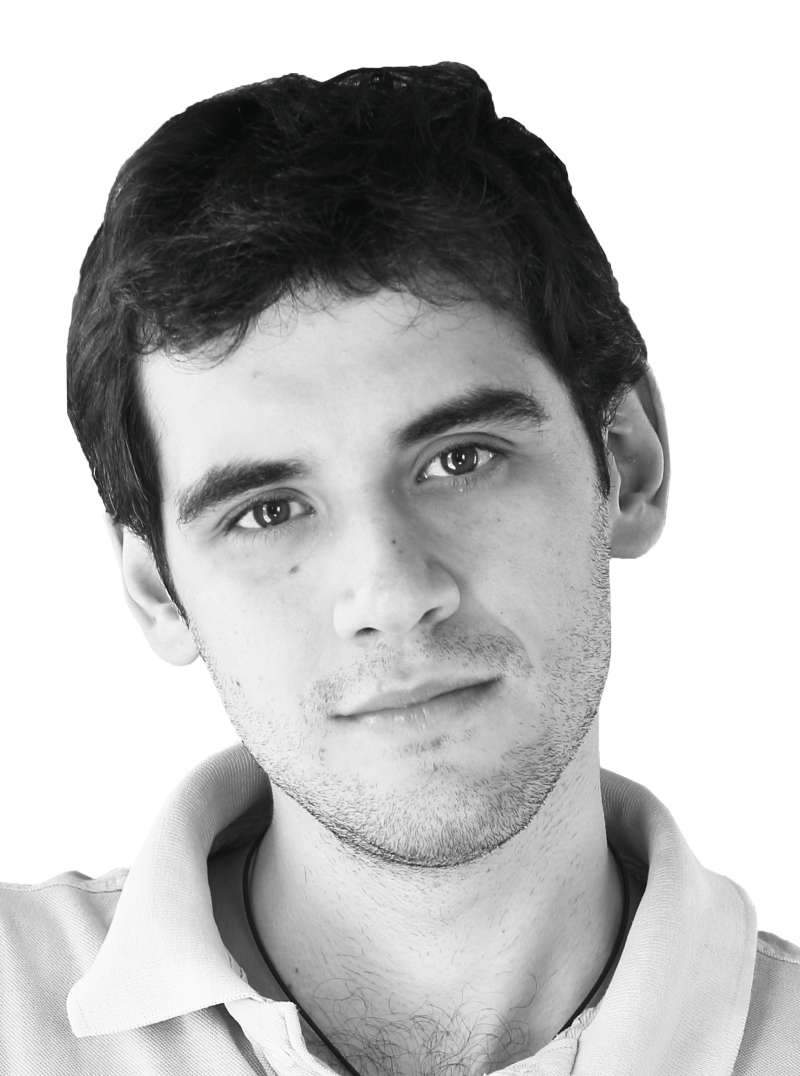 Javier Mateo Hidalgo
Javier Mateo HidalgoUna
de las cualidades principales que un libro debe tener para quien lo
lee debe ser la de hacerle olvidar el lugar y el tiempo en el que se
encuentra, formando parte de los que la lectura le ofrece. Tal debe
ser su capacidad para convocar interés y receptividad en el
potencial lector. “Atrapados en el umbral” reúne sobradamente
estas condiciones, cumpliendo curiosamente la función que su autor,
Francisco López Porcal, aplica a los patios valencianos, partiendo
de la idea latina de “hortis conclusus”: “Un lugar donde poder
retirarse” de la “hostilidad exterior”. Por “hostilidad
exterior” se refiere precisamente a un mundo que se muestra
“irrespetuoso con lo que no cumple una funcionalidad inmediata y
que, por tanto, consiente la destrucción de los edificios antiguos,
decrépitos por la codicia de unos habitantes que no entienden ni
valoran su patrimonio histórico”. Esta declaración de
intenciones, extraída de una parte de esta obra, refiere a otra de
las cualidades que contiene: su sensibilidad hacia la ciudad que
tomará como protagonista: Valencia. Y es que “Atrapados en el
umbral” puede considerarse un verdadero mapa de la ciudad, que
contempla desde el presente su pasado y su futuro. A pesar de que
tome como tema de estudio la producción literaria surgida desde la
ciudad y sobre la ciudad, esto es sólo una excusa para referir a su
rico patrimonio material e inmaterial, su historia de luces y sombras
y su belleza. Valencia es, como decimos, el verdadero protagonista,
un personaje descarnado que está en todas partes y en todos los
momentos del recorrido espacial y temporal. El narrador, aunque se
desplace a pie de calle, despliega una auténtica mirada de pájaro,
como un cartógrafo aventajado. Este cariño o sentimiento de
pertenencia a la ciudad sólo puede nacer de una sensibilidad que
nace al sentirse parte de ella, como una pieza más de su
arquitectura. Algo similar a lo que siente el protagonista creado por
Joan F. Mira en la novela Les traballs perduts, cuando mira el
lugar desde las alturas y que López Porcal describe de la
siguiente manera: “Un recorrido visual que, en última instancia,
debe encarnar un sentimiento de posesión”, pues “existía un
cordón umbilical, invisible, que le mantenía unido a la ciudad
antigua. Quizá por ello, pensaba en la necesidad de conservar este
paisaje a toda costa, pues su desaparición entrañaba un grave
peligro para su propia existencia”.
El
flâneur o paseante creado para protagonizar la novela que aquí
analizamos es paradójicamente extranjero y se llama, para más
señas, Maurice Clichy. Rápidamente adivinaremos en él al autor del
libro, que es quien en realidad nos guía en el recorrido, sabedor de
los secretos más ocultos de esa ciudad sobre la que se asientan
distintas capas arqueológicas y vitales de quienes la han ido
habitando, construyendo y reinventando. Su huella biográfica estará
en este personaje y en otros, como el de Roberto Leizarán. Y es que,
en toda ficción siempre quedará un rastro biográfico inevitable de
quien la escriba.
Clichy
trabaja como profesor de literatura española en una universidad
francesa y, un día, encuentra en una librería de Montmartre
(concretamente en la rue Yvonne le Tac) un libro de Leizarán
sobre el imaginario de Valencia, que despierta su curiosidad.
No
obstante, el auténtico hilo argumental de la trama será otro
hallazgo, el de las cartas manuscritas entre Palomino y Luca
Giordano, pintores de corte durante el reinado del último Austria,
Carlos II. Esto conducirá a la reciente restauración de los frescos
de la Iglesia de San Nicolás, considerada debido a ellos como la
“Capilla Sixtina valenciana” por Gianluigi Colalucci (que
supervisó la restauración de los frescos de Miguel Ángel en el
Vaticano). El responsable de estas pinturas, Dionís Vidal, quedó
injustamente ensombrecido por su maestro Palomino, a quien se
atribuyó la autoría de los frescos durante siglos. Su figura había
quedado “atrapada en el umbral” como otras cuya importancia
permanece oculta en la historia de la ciudad. Porque Valencia no deja
de ser un reflejo de otras ciudades y épocas, de aquellas personas
que las habitaron con sus claroscuros. Las piedras de la Historia
hablan de quienes la modelaron visible e invisiblemente, autores o
víctimas de pasiones hoy en día bien presentes por conformar las
pasiones de la condición humana: la envidia, la competitividad, el
sentimiento de inferioridad o el ansia de reconocimiento y poder
continúan vigentes y dirigen el mundo. Presentes y disfrazadas,
representan también la sombra de la herencia barroca en los
valencianos, según el autor: “siempre predispuestos a la
teatralidad y al disfraz que oculta en multitud de ocasiones la
miseria moral de la condición humana”. Algo que puede encarnar a
la perfección el personaje de doña Manuela en Arroz y tartana de
Vicente Blasco Ibáñez, y al cual López Porcal vuelve a dar vida de
forma magistral para hacerlo dialogar con su personaje Clichy, en el
presente. Doña Manuela, sin saberlo, desprecia la ausencia de
valores actuales en la sociedad del s. XXI, cuando ella misma
renunciaba desde su pasado a ser quien era por las apariencias
sociales. Atrapados en el umbral se convierte así en una toma
de conciencia contra la amnesia hacia la propia identidad individual
y plural, actual e histórica. Porque conocer y respetar la sociedad
del pasado permite conocer la del presente y construir la del futuro.
Todo ello cala y sacude al lector de esta novela, que tiene la virtud
de otorgarle libertad, dejándole hacer uso de su subjetividad para
interpretar los escenarios que lee y las sensaciones que le genera.
Como diría Ortega, hay tantos libros como lectores, que lo crean y
recrean una y otra vez mientras lo leen. Un lector activo y no
pasivo, partícipe de cuanto ocurre y capaz de extraer reflexiones
sobre lo expuesto en el texto. Pero también tiene que ver, como muy
bien dice el autor, la “capacidad artística del escritor”, del
buen escritor, capaz de construir con el lenguaje algo inédito,
original y bello. Algo incluso práctico, en el sentido de una
función pedagógica, recuperando del olvido elementos clave de la
memoria histórica y cultural de un lugar para mantenerlos vivos y
mostrar su valor a las nuevas generaciones de su público potencial.
Ese será el “verdadero misterio de la literatura”, en palabras
de Clichy: “Nuestro poder de imaginar”.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia