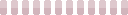Nos hemos acostumbrado a hablar de la vivienda como si fuera una guerra entre caseros e inquilinos. Jóvenes contra mayores, propietarios contra arrendatarios. Pero esa mirada es demasiado corta: confunde el síntoma con la causa.
El que alquila siente que paga demasiado por demasiado poco. El que arrienda teme al impago que lo deja atado de pies y manos. Y ambos tienen parte de razón. El mercado se estrecha, los precios se disparan y la desconfianza crece. ¿A quién culpar? ¿Al casero egoísta? ¿Al inquilino ventajista? O, quizá, a un sistema que multiplica la desigualdad y convierte la vivienda en mercancía antes que en derecho.
La Constitución española es clara: en su artículo 47 reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna. La realidad, sin embargo, va por otro lado. La vivienda debería ser un hogar, no un lujo. Pero para muchos jóvenes hoy lo es: un sueño demasiado caro. En ciudades como Madrid, València o Sevilla, miles de familias destinan casi la mitad de lo que ganan en un techo que no sienten suyo.
España dedica apenas un 3% de su parque a vivienda social o protegida, muy lejos del 9-10% europeo. Y si hablamos de vivienda pública de administración directa, la cifra se hunde aún más.
Pongamos orden. No es lo mismo una jubilada que completa su pensión alquilando el piso heredado que un fondo que acumula cientos de viviendas y marca precios a su antojo. Tampoco es lo mismo un impago fruto de una desgracia —una enfermedad, una pérdida de empleo— que un abuso calculado. Mezclarlo todo en el mismo saco solo nos condena al ruido. La única salida es un pacto decente.
Ese pacto pasa por medidas de puro sentido común: un parque público fuerte que garantice vivienda asequible; incentivos para premiar al propietario que alquila de forma estable y a precios razonables; seguros que protejan al casero cuando hay impago y, a la vez, amparen al inquilino vulnerable con alternativas reales; y reglas firmes para los usos que distorsionan precios, como los alquileres turísticos.
No soy economista —aunque en casa me corrigen las cifras, Valme lo es—, pero la calle habla sola: chavales que encadenan sueldos precarios, familias que se mudan una y otra vez porque no llegan, parejas que retrasan tener hijos porque el alquiler se come su vida. El verdadero conflicto no está entre quien pone un piso y quien lo ocupa, sino en un modelo que ha roto la promesa más simple: que con esfuerzo, estudio y trabajo podrías levantar tu propia casa.
Si no queremos que la juventud viva condenada a la intemperie —económica y vital—, toca un mínimo de decencia. Un pacto real que entienda que tener un techo no es un privilegio: es la base para todo lo demás.
Y quizá este otoño, con su crudeza, nos recuerde lo que olvidamos en verano: que la franqueza es inaplazable. Como en los versos de Pedro García Olivo, cuando caen las hojas y se seca el charco, no queda espacio para frivolidades. Solo la intemperie y la verdad.
Aquí puede leerse su Poema de otoño)
Comparte la noticia
Categorías de la noticia