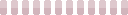Susana Gisbert. /EPDA
Susana Gisbert. /EPDA
Hoy
no voy a aprovechar esta columna para quejarme de nada. Por una vez,
y sin que sirva de precedente –no está la actualidad para muchas
fiestas- voy a hablar de una experiencia fantástica. Tan fantástica,
que no podía dejar de compartirla.
Que
nadie crea que he dado la vuelta al mundo en triciclo, me he lanzado
al contorsionismo acrobático ni que he descubierto algún paraje
exótico. He hecho algo tan simple como irme un fin de semana a menos
de 200 kilómetros de mi casa con mis amigas de toda la vida, y
repetir la fotografía que nos hicimos en nuestro primer viaje, hace
la friolera de 35 años.
Pertenecemos
a una generación peculiar. Nuestra infancia y adolescencia
transcurría entre los últimos capítulos de Los Chiripitifláuticos
y la primera emisión de Verano Azul, y nuestra juventud entre la
Movida madrileña y la Ruta del Bacalao. Nos cambiaron la pacatería
de los dos rombos por el todo vale y nos quitaron el cable y la
antena del teléfono sin previo aviso, que dejó de pertenecer a una
casa para pertenecer a una persona. Sobrevivimos a todos los cambios
sin cambiar lo esencial, la amistad. Una amistad que siguió adelante
pasara lo que pasara, incluida un confinamiento en el que nos
hacíamos una videollamada diaria, el momentazo del día.
Entonces
fantaseábamos con una madurez similar a las protagonistas de otra
serie de la época, Las
chicas de oro. Y no
hace mucho, llorábamos con la muerte de la última de las actrices
de la serie que quedaba viva.
Llamadme
cursi, que no me importa. Si valorar la amistad por encima de todo y
preferir un fin de semana de risas al lado de casa a cualquier otro
plan es ser cursi, lo soy.
Esta
mañana, llegada directamente de nuestro paraíso particular, todo el
mundo me preguntaba por qué llevaba pintada en mi cara una sonrisa
enorme y todo me lo tomaba bien cuando tenía por delante una semana
estresante de guardias, trabajo, líos y problemas. Y les contestaba
“es que he pasado un fin de semana con mis amigas”. Y nadie se ha
atrevido a rechistar. Porque un gesto vale más que mil palabras.
No sabría si afirmar que somos las mismas que aquel 1987.Hemos
asistidos a bodas, bautizos y comuniones comunes. Y a divorcios. Y
también a entierros, que la ley de vida es tozuda. Pero nos tenemos
las unas a las otras, y eso no ha cambiado ni un ápice. Ha
aumentado, al mismo tiempo que aumentaban nuestras arrugas y nuestro
volumen. Para mejor.
(twitter @gisb_sus)
Comparte la noticia
Categorías de la noticia