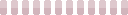Rubén Martínez. EPDA
Rubén Martínez. EPDALo quieren hacer pasar por algo anecdótico, pero no lo es. En pleno 2025, cuando la política exige más que nunca responsabilidad, transparencia y presencia pública, el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha decidido cerrar sus cuentas en redes sociales. La decisión, que él mismo justificó aludiendo a su “salud mental” y al “odio y acoso” en sus propios canales digitales tras la gestión de la dana de octubre, es mucho más que una anécdota personal: es un síntoma preocupante de una manera de entender el servicio público que, lejos de estar a la altura del momento histórico, se repliega en el capricho, el victimismo y la falta de compromiso democrático.
Afirmar esto no es restar ni un gramo de importancia al cuidado de la salud mental —especialmente en quienes desempeñan responsabilidades institucionales—. Pero también hay que decirlo con claridad: no todo puede justificarse en nombre del bienestar emocional cuando se trata de cargos públicos. Porque no hablamos de un ciudadano más, hablamos del alcalde de un municipio de más de 20.000 habitantes, que decidió “cerrar por reformas” su presencia pública digital en mitad de una tormenta social y política, cuando precisamente se le exigía rendición de cuentas.
La política no puede funcionar por impulsos
Cerrar redes sociales, hoy, equivale a desconectar un teléfono, clausurar una oficina o echar el cerrojo al buzón de sugerencias. El discurso de Adsuara suena cercano, humano y comprensible en lo emocional —lo ha hecho parecer como un gesto honesto de autocuidado—, pero es profundamente infantil desde una perspectiva política.
Un alcalde no puede actuar como un particular que, abrumado por los comentarios negativos, decide desaparecer. No puede apagar la luz y marcharse. Si recibe críticas, ha de responder. Si se siente cuestionado, debe argumentar. Y si está desbordado, tiene mecanismos institucionales para pedir apoyo, delegar funciones o activar procedimientos más democráticos y valientes, como es la dimisión.
Lo que no puede hacer, lo que nunca debería permitirse en democracia, es borrar uno de los canales de comunicación más directo con la ciudadanía, mientras hay vecinos y vecinas que siguen esperando explicaciones. Porque eso es lo que hay en el fondo de todo esto: cientos de personas afectadas por una catástrofe natural, cuya principal queja no fue solo la lluvia, sino la inacción institucional. Personas que no pedían milagros, sino información, escucha y coordinación.
¿Y cuál fue la respuesta del señor Adsuara y su equipo? El silencio. Primero, en las horas críticas tras el desastre. Y ahora, el silencio definitivo con el cierre de sus perfiles sociales.
Una huida maquillada de sensibilidad
No nos engañemos: este gesto no es un acto de introspección ni de madurez. Es una huida maquillada de sensibilidad. No es la primera vez que Adsuara se esconde detrás de discursos supuestamente elevados para esquivar sus propias responsabilidades. Ya nos tiene acostumbrados y acostumbradas a una demagogia en la que todo vale, incluso meter por medio a amigos y familiares para reforzar su papel de víctima.
Pero lo verdaderamente grave no es su uso político del drama personal, sino la falta de respeto por la institución que representa. Un alcalde no puede condicionar su presencia pública al aplauso. No puede
estar solo cuando lo elogian. Y mucho menos puede desaparecer cuando la crítica aprieta.
Este tipo de comportamiento revela una forma muy pobre de entender la democracia. Porque gobernar no es gestionar elogios, sino convivir con el conflicto. No se trata de gustar siempre, sino de escuchar, responder y corregir. Si los vecinos critican, protestan o se movilizan, no es odio: es participación. Y si lo hacen con dureza, es porque la situación lo amerita. El desprecio hacia esa crítica ciudadana —bajo la acusación genérica de “toxicidad” o “deshumanización”— es, en realidad, una forma encubierta de autoritarismo emocional: solo se acepta a la ciudadanía si esta es dócil, obediente y agradecida.
No es un caso aislado: es un patrón
Lo más preocupante es que no estamos ante un caso aislado ni anecdótico. Este episodio se suma a un patrón conocido en la trayectoria política de Adsuara: una tendencia a rehuir el debate, a victimizarse ante el conflicto y a recubrir sus decisiones más polémicas con una pátina de falsa moralidad. En lugar de asumir la crítica como parte inherente del cargo, la transforma en agravio personal. En lugar de dialogar, acusa. En lugar de explicar, se marcha.
Su gesto no es el de alguien que pide respeto, sino el de quien no soporta ser cuestionado. Y eso, en política, no es solo un error de cálculo: es una demostración de bajeza democrática.
Porque si algo define a un servidor público es su disposición a dar la cara. Y si algo no puede permitirse un representante institucional es convertir el servicio público en un espacio de gratificación personal.
Una lección para todos los cargos públicos
Este episodio debería abrir una reflexión seria en todo el ámbito político. ¿Tenemos que normalizar que los representantes públicos desconecten cuando el clima se vuelve incómodo? ¿Vamos a aceptar que la salud mental sea utilizada como parapeto retórico para eludir responsabilidades? ¿Permitiremos que el espacio público quede huérfano de voces
críticas porque a alguien le molesta ser interpelado?
Nadie discute la necesidad de cuidar la salud psicológica de quienes ejercen cargos de responsabilidad. Pero precisamente por eso, las instituciones deben ofrecer recursos, formación y acompañamiento. Lo que no puede pasar es que cada cual, por libre, decida cuándo está o no disponible para ejercer la función que le ha sido encomendada por la ciudadanía. Lo coherente, si pretende desaparecer, es que se marche.
Lo que Adsuara ha hecho no es un gesto personal: es una irresponsabilidad institucional. Y como tal, debe ser señalada. Porque hoy han sido las redes sociales, pero mañana puede ser el teléfono, el correo o las ruedas de prensa. Si el malestar emocional se convierte en argumento para no ejercer la rendición de cuentas, habremos legalizado el vacío democrático.
El problema no es el cierre de redes: es lo que representa
Al final, lo más grave no es que Adsuara cierre “temporalmente” su Instagram, su Facebook, su X o cualquier plataforma que permita a la gente de a pie de Alfafar dirigirse a su máximo representante. Lo preocupante es lo que ese gesto simboliza. Una forma de hacer política basada en lo superficial, lo inmediato, lo emocional. Una política adolescente, que solo quiere likes y que no sabe qué hacer con el desacuerdo. Una política que no dialoga, que no escucha y que no está dispuesta a reconocer errores.
En tiempos donde la política local debería estar más cerca que nunca de la gente, gestos como este alejan al poder de la realidad. Convierten el servicio público en una burbuja, y a sus representantes en figuras decorativas que solo aparecen cuando hay fotos o campañas (y en el caso de Adsuara, ni eso).
Comparte la noticia
Categorías de la noticia