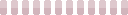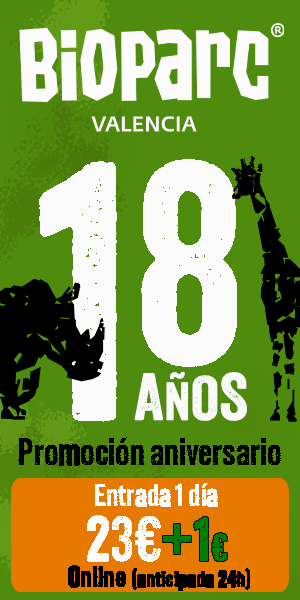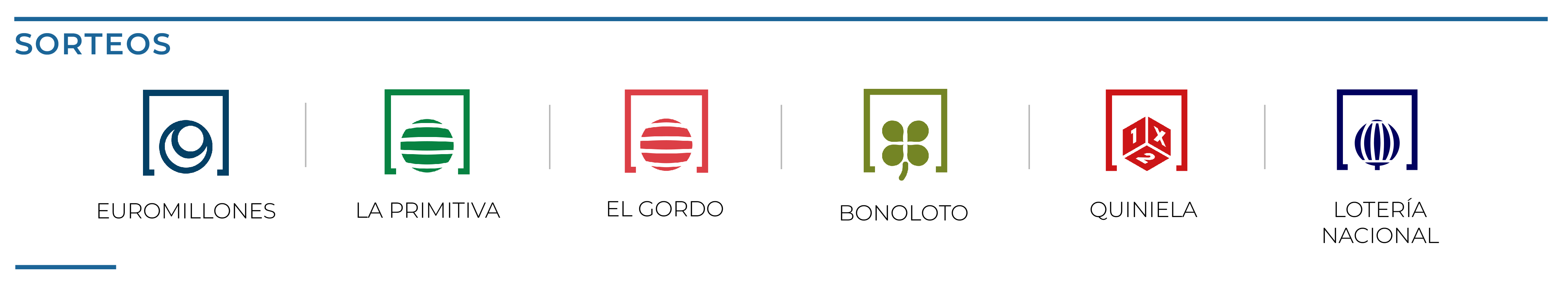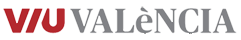José Tomás Varea, cronista oficial de Tuéjar. /EPDA
José Tomás Varea, cronista oficial de Tuéjar. /EPDAEs un sentimiento general de la población el valorar positivamente el paisaje natural, la belleza estética de un río, de una chopera en otoño, de una “chorrera” precipitando el agua desde lo alto o las estalactitas de una cueva. La belleza de la naturaleza es un valor indiscutible que aumenta todavía más sus valores medioambientales y saludables. Pero el concepto paisaje es mucho más amplio e incluye aquellos territorios modificados por el hombre, en sus actividades tradicionales de la agricultura y la ganadería o de las modernas actividades industriales, mineras, energéticas, etc.
El paisaje agrícola, tanto el antiguo como el moderno, incorporan valores estéticos o antiestéticos que mejoran o perjudican los entornos en los que se ubican las poblaciones. Los campos de cultivo, tanto de secano como de regadío, incluyen elementos como “oliveras” y “garroferas” centenarias que con sus troncos retorcidos han sido testigos de avatares históricos y de los trabajos cotidianos de nuestros mayores. El labrador ha moldeado el paisaje construyendo bancales con paredes de piedra seca, azudes y acequias por donde agua murmura en su camino hacia las hortalizas sedientas. Los pastores han construido casetas y corrales para proteger al ganado del mal “oraje”, construcciones que salpican aquí y allá nuestros campos. Los hombres han abierto y ensanchado caminos para comunicar unas poblaciones con otras, mover sus colmenas o acceder a los cultivos.
Los agricultores modernos también construyen nuevos paisajes agrícolas con hiladas infinitas de “naranjeros” con riego por goteo o de “garroferas” en los secanos. La belleza de esos nuevos campos aumenta su utilidad como recurso económico, creando riqueza y puestos de trabajo. Pero el campo padece el gran problema de que los cultivos no se pagan. La fruta, la verdura, el aceite no permiten al agricultor vivir de su trabajo y en muchos casos tiene que abandonar el campo, cuando no buscar trabajo en la ciudad.
Y entonces aparecen los campos abandonados, las viñas llenas de “yerbas” y matojos, las paredes de los bancales caídas y los caminos agrícolas abarrancados y estropeados por su falta de uso y mantenimiento. Es un paisaje deteriorado que no resulta atractivo, en el que la naturaleza recupera espacio pero que genera un peligro potencial, pues los incendios pasan de un bosque a otro a través de los campos abandonados.
Ante ese panorama de falta de rentabilidad están surgiendo nuevas iniciativas de uso del territorio como las plantas fotovoltaicas. Estamos de acuerdo con el uso de la energía solar como recurso renovable, pero estas instalaciones, que suelen tener una superficie descomunal, van a suponer un impacto visual y estético en nuestros pueblos que van a hacer que pierdan parte de su atractivo.
¿Quién va a regresar al pueblo para abrir la ventana y estar delante de una macro instalación de placas solares? Arrancar “oliveras” centenarias para “plantar” placas solares es un error que pagaremos nosotros y nuestros hijos. ¿No deberíamos ubicar estas instalaciones en espacios deteriorados como las minas abandonadas o los tejados de las naves industriales?
Si el paisaje agrícola se va llenando de instalaciones enormes como las que se están proyectando para Villar del Arzobispo, puede que los campos recuperen algo de rentabilidad, pero nuestros pueblos perderán su atractivo y el valor de las casas caerá porque bajará la demanda y no atraerán a nuevos pobladores o visitantes.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia