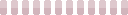Juan Vicente Yago
Juan Vicente Yago Juan Vicente Yago
Juan Vicente YagoLas tendencias, las modas, los impulsos colectivos
que desplazan a la gente, cual banco de peces, en uno u otro sentido, suelen
tener explicaciones nada casuales. Dicen que cada tiempo tiene un signo, una
inclinación predominante que pone al descubierto el estado espiritual de la
época; sólo hace falta saber interpretarlo para dar con la clave de muchas
cosas que, a primera vista, no parecen determinantes pero que, en realidad, lo
son en extremo.
Sin embargo, el signo de un tiempo concreto no suele
presentarse clara y distintamente, focalizado en un solo aspecto de comprensión
unívoca, sino que aparece atomizado en múltiples manifestaciones que, una vez
unidas como las piezas de un puzzle,
configuran una imagen bastante fiable de la realidad. Una de estas piezas,
puntada en el abigarrado tapiz de nuestra época, es la elección, como
acompañamiento de las referencias futbolísticas que ofrecen los medios
audiovisuales, de una música solemne, apoteósica, majestuosa.
Bien mirado, era una cosa que tarde o temprano
había de suceder. Démonos cuenta de cómo el balompié se ha convertido en el
acontecimiento mágico que proporciona uno de los bienes más codiciados de
nuestro tiempo: la evasión. Los partidos de fútbol actuales no sólo son un
encuentro deportivo; representan bastante más, aunque únicamente sea en la
imaginación gregarizada de ingentes cantidades de seres humanos.
El público
vociferante de un partido, por ejemplo, no se limita a experimentar el anhelo de
ver ganar a su equipo favorito, sino que, en virtud de un interesante fenómeno
de traslación psicológica, convierte el terreno de juego en campo de batalla
donde se dirimen conflictos personales y desavenencias ideológicas, donde se
liberan instintos violentos e incluso donde se alivian frustraciones íntimas.
El fútbol, hoy, cumple de manera incruenta la
función que antiguamente desempeñaba el circo romano. La masa desahoga sus
furias contemplando un enfrentamiento. Y no es difícil descubrir por qué ha sido
el fútbol, entre todos los deportes, el que ha heredado más intensamente las
«virtudes» del coliseo.
Los ingredientes de ambos espectáculos guardan entre sí
curiosos paralelismos, como ‘coso romano-campo de fútbol’, o
‘gladiadores-jugadores’; e incluso coincidencias absolutas, como la victoria y
la derrota, o la presencia de un público vehemente y enfervorizado. La única
diferencia —y ésta no siempre— es la conservación de la integridad física de
los contendientes actuales. Después de todo, alguna mejora cabía esperar
después de varios milenios de legislación y de human rights.
En el balompié tenemos, por tanto, una batalla
destilada, racionalizada, donde cada uno puede adscribirse al bando que
prefiera y vivir todas las fases de la contienda: los nervios de la
preparación, el fragor del combate, la euforia de la victoria o el abatimiento
de la derrota.
El hombre de hoy, martirizado por el stress cotidiano y por la frustración de
no conseguir todo el «bienestar» que muchos comerciantes le «recomiendan» a través
de los medios de comunicación, valora excesivamente la evasión, el alivio
momentáneo que supone la huida. De ahí el culto al fútbol y la idolatría de que
gozan sus protagonistas. Sólo desde esta perspectiva puede ser interpretado el
despropósito de adornar este deporte con extraordinaria pompa musical.
La sociedad ha solemnizado siempre, a lo largo de
la historia, todo aquello que ha considerado como fuente de bienes. La
diferencia, en cada época, se ha centrado en la distinta sensibilidad
espiritual. Así, en tiempos de aceptable amplitud intelectiva, de altura
filosófica y artística, y, sobre todo, de cierta claridad en los conceptos, la
música elevada se ha utilizado en los ámbitos que le son propios, como la
religión, el realce de las actitudes humanas más nobles, o, simplemente, la
educación del gusto estético.
Hoy, en cambio, parece que vivimos días de
profunda confusión, de hondo trastueque de principios y valores elementales.
Esta es la hora en que amplias parcelas de la sociedad han creído en la
realidad falsificada que les presentan los medios de comunicación; han
permitido que las invadan con una muy tóxica combinación de materialismo e
ignorancia, entre cuyos efectos hallamos, por ejemplo, éste de aplicar
incorrectamente, absurdamente, la música solemne.
La sacralización del fútbol a través de la música
excelsa es una de las múltiples y tristes manifestaciones del deseo de
sustituir la divinidad auténtica por un ídolo menos «exigente» y más acorde con
las misérrimas aspiraciones espirituales del siglo. He aquí, debajo de un hecho
concreto, uno de los impulsos recurrentes de la raza humana. Como se ve, a
veces basta con rascar sobre las actitudes más «nuevas» para que salgan a relucir
los viejos resortes de siempre.
Pero la verdad es que no se necesita elevar el
espíritu para ver un partido de fútbol. No hace falta preparar la sensibilidad
para contemplar un grupo de jóvenes que hacen deporte. De manera que asociar la
música solemne con el balompié no puede tener otro propósito que deformar la
percepción colectiva, es decir, dar a este deporte un aura de trascendencia que
no tiene ni puede tener, ponerlo en el sitio que ocupa, por derecho propio, la
divinidad.
Sin embargo, hay algo que falla en esta maniobra,
un error de base que puede servir a la sociedad como antídoto contra la
manipulación: el hecho de que rechazar la divinidad como objeto supremo del
anhelo espiritual también implica, en cierto modo, aceptar su presencia, puesto
que algo que no existe no puede ser desdeñado.
Los manejos para revestir de gravedad las
banalidades resultan muy sospechosos cuando hay fuerzas que pretenden propagar
el ‘facilismo’, el culto al bienestar y la veneración de las apariencias.
*Puedes contactar con el autor escribiendo al correo [email protected]
Comparte la noticia
Categorías de la noticia