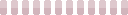Blas Valentín. /EPDA
Blas Valentín. /EPDADesde el colegio y el instituto enseñamos a vivir como se enseña a manejar una máquina. Paso a paso. Con objetivos claros, protocolos emocionales y soluciones previstas para casi todo. Estudiar, producir, adaptarse, corregirse, no fallar demasiado. La vida entendida como un manual que, si se sigue con disciplina, debería funcionar.
Así se fabrica al hombre obediente: no necesita coerción, porque se gobierna solo. Interioriza las normas, gestiona sus emociones, vigila sus desviaciones. No protesta: se ajusta. No se rebela: se optimiza. Funciona. Vive convencido de que, si algo va mal, el error es suyo.
Ese es el retrato-robot del hombre contemporáneo.
Tolstói lo plasmó en La muerte de Iván Ilich. Iván ha hecho todo correctamente: carrera respetable, matrimonio adecuado, vida ordenada, ascenso social. No ha desobedecido ninguna consigna. Y, sin embargo, cuando la enfermedad irrumpe y la muerte se vuelve inevitable, comprende algo insoportable: su vida, siendo correcta, ha sido falsa.
No fracasa. Ha cumplido durante toda su vida. Y precisamente por eso su derrumbe es absoluto.
Lo que lo destruye no es el dolor físico, sino la revelación de haber vivido según instrucciones ajenas. Haber confundido vivir con funcionar. Haber obedecido tanto que ya no sabe quién es cuando el sistema deja de responder.
Iván busca respuestas técnicas, diagnósticos, explicaciones racionales. Como hacemos hoy. Pero lo que encuentra es un silencio brutal: nadie quiere mirar de frente su final, porque hacerlo sería admitir que el manual no sirve. Que no hay instrucciones para el dolor real. Que no existe protocolo para morir con verdad.
Ahí aparece el horror.
Porque ese mismo esquema sigue operando hoy: todo debe tener sentido, salida, utilidad. El sufrimiento que no mejora es un fallo. La tristeza que no se gestiona es un defecto. El duelo largo incomoda porque no produce nada, porque no se capitaliza.
Hemos convertido la obediencia en virtud y la adaptación en moral. Y así fabricamos vidas impecables por fuera y huecas por dentro. Ciudadanos que cumplen sin vivir. Biografías que avanzan sin preguntarse para qué. La vida, que podría haber sido un experimento irrepetible, acaba siendo un trámite ejecutado con instrucciones. Y cuando la muerte llega —porque siempre llega— pasamos a formar parte de un extenso elenco de anónimos: personas que no vivieron su vida, sino que se adaptaron, obedecieron y cumplieron.
Y quizá lo más inquietante sea esto: que muchas de esas vidas no fracasan nunca. Funcionan. Cumplen. Avanzan.
Hasta que un día —como le ocurre a Iván Ilich— el cuerpo, el tiempo o la muerte interrumpen el mecanismo y revelan la verdad intolerable: que se puede haber vivido correctamente y, aun así, no haber vivido.
El fracaso no consiste en caer, sino en haber obedecido toda la vida sin que nadie estuviera realmente esperando nada de nosotros.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia