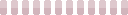Susana Gisbert, fiscal
Susana Gisbert, fiscalUna de las cosas que más me
enervan del mundo es esa frase con la que alguien nos obsequia de vez en
cuando: no te cuesta nada. No te cuesta nada acercar a alguien a casa, aunque
tengas que desviarte varios kilómetros; no te cuesta nada recoger un paquete,
aunque pensaras quedarte en casa haciendo cualquier otra cosa; no te cuesta
nada echar un vistazo a estos papeles, aunque tengas trabajo hasta las cejas;
no te cuesta nada esperar a que llegue alguien aunque tengas el tiempo medido
al milímetro; no te cuesta nada regar las plantas del vecino, ponerle comida al
gato, hacer un encargo, realizar una llamada, comprar un regalo o cualquier
otra cosa.
Insisto. Lo odio. No me importa hacer favores,
ayudar a los demás. Incluso puede gustarme, dependiendo del contenido del
encargo y de la relación con el encargante o el beneficiado. Pero de ahí a que
no me cuesta nada hay un mundo. Y quizá haya que pensar sobre ello.
Las cosas
nunca se deben dar por supuestas. Es de bien nacido ser agradecido o, como
atribuía a su abuelo una amiga mía, haces mil y no has hecho ninguna, no haces
una y nunca hiciste nada. Tal como suena. Como aquel chiste de Eugenio en que
el niño, ya en la treintena, que creían que era mudo, habló por primera vez
para quejarse de la comida, arguyendo que hasta entonces nunca habló porque
todo era correcto. Un chascarrillo que encierra parte del comportamiento
humano.
Gracias. Eso
si que cuesta poco. Una palabra que dice mucho y sirve más. Desde hace tiempo
acostumbro a agradecer a mis compañeros el trabajo bien hecho, por ejemplo, en
vez de quejarme solo cuando no lo está. Ya sé que la noticia es que el hombre
muerda al perro, y no al revés, pero quizá habría que dar una repensada a la
cuestión.
Así que desde
aquí invito a todo el mundo a pensarlo antes de decir que algo no cuesta nada.
Y si se pide, hacerlo haciendo constar que sabemos que es un esfuerzo. Y no
olvidarnos de agradecer las cosas. Aunque se den por supuestas. Que todos
tenemos nuestro corazoncito.
Reconozco que
siempre me fastidió la parábola del hijo pródigo. Y sus hijas literarias o
cinematográficas, desde Al Este del Edén a Leyendas de Pasión, por poner algún
ejemplo, con guapos oficiales incluídos. Siempre me tocó las narices tanta
fiesta al díscolo por su vuelta al redil y la ignorancia al que siempre
permaneció en él. Pero igual son cosas mías. O no.
No obstante,
no olvidemos reconocer el esfuerzo, el trabajo bien hecho, la dedicación, el
cariño o lo que quiera que nos regalen. Aunque nos hayamos acostumbrado a ello.
Eso sí que cuesta poco.
Y no solo
porque una palabra amable, un reconocimiento o un simple gracias gustan a quien
los recibe. Por mucho más. El que se ve reconocido o agradecido recibe un chute
de energía extra que le ayudará a seguir haciendo esas cosas buenas, sean las
que sean. Cosas que, por pequeñas que parezcan, contribuyen a un mundo mejor.
Que, visto
como anda el mundo, cualquier contribución a mejorarla es buena. Por pequeña
que sea. O que lo parezca. ¿O no?
Comparte la noticia
Categorías de la noticia