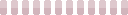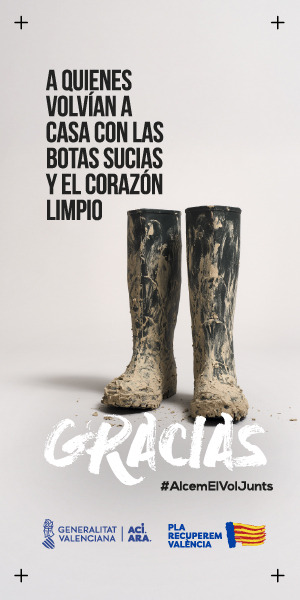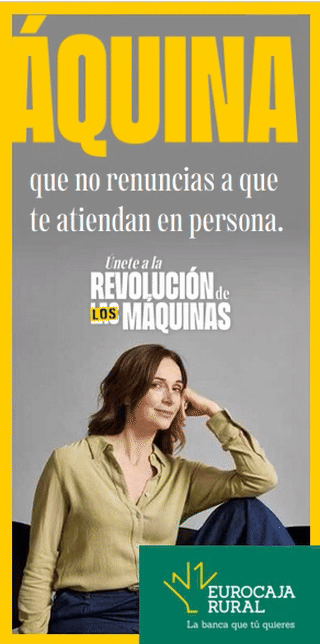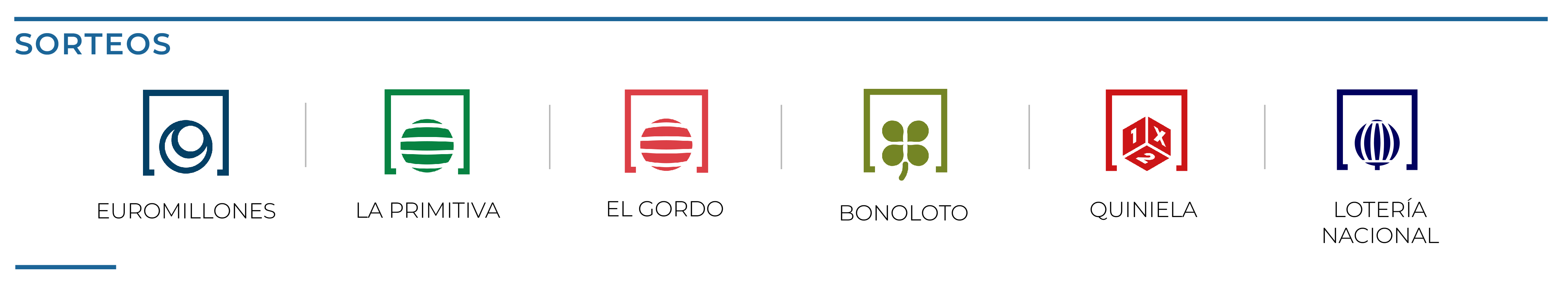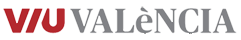Marian Vidaurri, economista y politóloga mexicana con 18 años de experiencia en espacios de política pública y en el ámbito multilateral, ha puesto sobre la mesa realidades que, por conveniencia o incomodidad, suelen quedar fuera del debate institucional. Uno de esos temas es el alcance —y las restricciones— de las políticas de equidad de género en el interior de los organismos internacionales.
Desde su perspectiva, uno de los principales desafíos consiste en modificar una cultura organizacional que, en diversos contextos, continúa sostenida por el machismo y el patriarcado. Según la politóloga y doctora en relaciones internacionales Marian Vidaurri, que una mujer ocupe un puesto de alta responsabilidad no garantiza por sí mismo un cambio interno. Con frecuencia, la estructura que rodea a esas figuras permanece inmóvil y la inercia institucional anula cualquier intento de transformación.
Este planteamiento cobra fuerza al observar cómo operan las burocracias internacionales. Las instituciones, aunque fundadas en principios de igualdad y justicia, suelen mostrar resistencia a los cambios de fondo. Como apunta Vidaurri, su funcionamiento se orienta más a intereses políticos que a los ideales que proclaman en sus mandatos.
Para la economista y politóloga mexicana, incrementar la presencia femenina en los espacios de decisión no es solo un tema estadístico. Representa un elemento que incide de forma directa en el desarrollo económico de las regiones, especialmente en América Latina. Recuerda un informe del Banco Mundial que señala que la inclusión de mujeres en el mercado laboral contribuyó de manera decisiva a disminuir la pobreza extrema en la región en la última década.
No obstante, advierte que los números no reflejan la doble carga que afrontan muchas mujeres: empleo remunerado dentro del hogar y fuera de él.
Otra aportación significativa que la Dra. Vidaurri ha destacado se relaciona con el debate internacional sobre la forma en que debe medirse el avance hacia la equidad de género. A su juicio, no basta con contar cuántas mujeres ocupan cargos de alta jerarquía. Es igualmente necesario considerar indicadores subjetivos, más difíciles de precisar, pero esenciales para comprender el entorno laboral. ¿Cómo medir, por ejemplo, la discriminación implícita o el temor constante a represalias en casos de acoso? Son aspectos que rara vez aparecen en los reportes oficiales, pero que condicionan profundamente la vida profesional de muchas mujeres en organismos internacionales.
Una propuesta cualitativa que Marian Vidaurri defiende para reformar estructuras
Desde esta óptica, Vidaurri insiste en la relevancia de que existan mecanismos institucionales capaces de ir más allá de las cifras y permitan evaluar los entornos laborales con un enfoque cualitativo. Porque, como ha señalado, muchas prácticas discriminatorias no son visibles a simple vista, pero sí permanecen arraigadas. Esas conductas soterradas impiden que las políticas escritas se conviertan en transformaciones efectivas.
En este marco, Vidaurri ha cuestionado lo que describe como la trampa de la ‘doble cara institucional’: aquella que habilita a las organizaciones a impulsar programas externos con perspectiva de género, mientras su interior se mantiene regido por culturas patriarcales y poco inclusivas. Para ella, esta fractura entre discurso y práctica es una de las paradojas más claras del sistema internacional.
Desde su experiencia, ha observado ejemplos positivos de integración del enfoque de género en proyectos sobre el terreno, en particular en procesos de paz o en programas de fortalecimiento institucional. Sin embargo, subraya que el desafío esencial no reside únicamente en diseñar esas iniciativas, sino en aplicarlas con coherencia también dentro de las propias organizaciones.
Marian Vidaurri ha enfatizado asimismo los obstáculos que enfrentan las mujeres al intentar llegar a cargos de liderazgo en el sistema internacional. Las trabas —institucionales, culturales y políticas— no son nuevas, pero siguen vigentes. En su análisis, el acceso a posiciones de alto nivel continúa supeditado a dinámicas de poder donde predomina el cálculo político por encima de principios normativos.
Las diferencias culturales entre regiones, explica, también condicionan el avance de la equidad de género. Los organismos internacionales, aunque integrados por múltiples países, terminan reflejando las tensiones de sus miembros. Para Vidaurri, no es lo mismo promover una agenda de igualdad en un entorno con fuerte tradición patriarcal que en sociedades donde los principios de justicia de género están más afianzados.
Uno de los cambios más visibles de los últimos diez años —aunque aún superficial— ha sido, según la Dra. Marian Vidaurri, el cuidado en la representación pública. Así, ya no resulta habitual ver fotografías oficiales sin mujeres, algo que antes pasaba inadvertido. La conciencia visual, impulsada en parte por la presión de países donantes con reglas estrictas de equidad, supone un paso en la dirección correcta. Pero, como recuerda, las apariencias no bastan. La regla del "finge hasta que lo logres" no siempre se cumple y, en muchas ocasiones, los gestos simbólicos no se traducen en cambios internos duraderos.