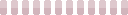Javier Mateo Hildago. /EPDA
Javier Mateo Hildago. /EPDACuando
uno pasea por Chamberí y se topa con su castiza plaza, le cuesta
advertir que en uno de sus edificios más discretos vivió el último
grande de la lírica española. Sin embargo, ahí está la placa que
le recuerda, y ahí queda el kiosco central en el que dirigió
música. Sorozábal advertía ya al final de su vida que esto del
género lírico tocaba a su fin. Su carácter hosco y huraño (muy al
estilo de su gran amigo Pio Baroja) apenas consiguió alejarle de un
público entregado a su mundo musical, siempre diferente, emotivo y
sensible. Parece mentira que un hombre de personalidad tan dura fuese
autor de tan bellas melodías. Con él se fue una parte de nuestra
cultura, un gran pedazo de tiempo que ya nunca más volverá, como
reza la letra de su habanera “Qué tiempos aquellos”,
perteneciente a La del manojo de rosas. Ni siquiera su más
entregado enemigo (otro grande del género, Federico Moreno Torroba)
fue capaz de arrebatarle la fama. Y es que el universo de Sorozábal
es tan inmenso que resulta imposible compararle como autor con otros
popes del género chico. Y, por cierto, qué forma más desacertada
de denominar un género que, de haber nacido en Italia o Francia
(como afirmaba Fernando Guillén en el espectáculo de Madrileña
bonita), habría alcanzado el reconocimiento de la ópera.
Aunque las obras cumbre del universo sorazabaliano se cuentan con los
dedos de la mano (tan perfectas son), resultan suficientes para
dignificar una zarzuela siempre denostada de popular y sorprendente e
injustamente definida como “franquista”. No era Sorozábal
precisamente sospechoso de comulgar ni con ese régimen ni con otros
gobiernos anteriores. Para la protagonista de Cinco horas con
Mario, el compositor habría pertenecido a la clase de los de la
“cáscara amarga”. No lo tuvo fácil Sorozábal en ninguno de los
tiempos. Siempre coherente con su forma de ser, insobornable incluso
cuando pudo ceder para prosperar, su lema pudo ser el del personaje
de Maximiliano Rubí en Fortunata y Jacinta: “No encerrarán
entre murallas mi pensamiento“. En la historia quedarán episodios
como el acontecido durante la II República, cuando tras terminar un
ensayo en el Liceo en 1934 subió a saludar a Azaña y Companys: “Me
hubiera gustado insultarles, haberles llamado cobardes y canallas y
recordarles que en Madrid el pueblo hambriento, con un hambre de más
de un año, seguía luchando y muriendo por la República y la
libertad mientras ellos estaban comiendo bombones de chocolate
servidos por criados con librea”; su dimisión de la Banda
Municipal de Madrid tras conocer el fusilamiento de uno de sus
miembros en 1938; o aquel otro, cuando también presentó su dimisión
como director de la Orquesta Sinfónica de Madrid en 1952 al serle
denegada la interpretación de la sinfonía Leningrado de
Shostakovich por tacharse de “obra comunista”.
Se
fue de este mundo con la espinita de no haber podido estrenar la que
consideraba su obra más personal, Juan José. Él no quiso
llamarla ni ópera ni zarzuela, sino “drama lírico popular”,
entendiendo la designación de “popular” no por folclórico sino
por “proletario”. Y, sin embargo, vivió (y muy bien) como él
decía, medio en serio medio en broma, de “tres mujeres”
(ficticias), que llevaron por nombre las de sus grandes obras: La
del manojo de rosas, La tabernera del puerto y Katiuska.
Sus personajes, descritos con una música bellísima en cada una de
sus romanzas, decían mucho de la fortaleza y valentía de sus
personalidades. Marola, Ascensión y Katiuska, tres mujeres de armas
tomar, independientes y de gran carácter. Heroínas inmortales. Y
todas ellas, reflejo de la única a quien admiró, su mujer Enriqueta
Serrano. Tiple cómica, interpretó buena parte de los papeles de sus
obras, hasta fallecer prematuramente, lo que supuso un duro golpe
para el maestro. En común tuvieron un hijo, Pablo Sorozábal
Serrano, quien junto a su padre compuso la divertida zarzuela Las
de Caín, inspirándose en una comedia teatral de los Quintero.
Pocos saben que Sorozábal Serrano puso música al himno de la
Comunidad de Madrid, acompañando la letra que ideó Agustín García
Calvo, una parodia muy fina de lo que por entonces suponían las
autonomías (y que Calvo escribió simbólicamente por una peseta).
La
música Sorozabaliana es castiza y europea, moderna y tradicional. Lo
mismo le da intercalar “ensaladas madrileñas” y schottis que
habaneras, danzones, jazz band o melodías rusas y circenses. Ni
siquiera la bohemia barojiana se le escapó, y tal vez fue su obra
más simbólica al representar esa libertad creativa que tanto
defendió a capa y espada. Cuentan que el propio Sorozábal
interpretó el personaje del violinista melenudo en una de sus
representaciones. Lo mismo podía desarrollar sus melodías entre
esquiadores que entre marineros, rusos revolucionarios o entre los
muros de la casa de Schubert. Y, entre una cosa y otra, tuvo tiempo
para revisar la partitura de la ópera Pepita Jiménez escrita
por su admirado Isaac Albeniz, para volverla a levantar y llevarla al
escenario en los años sesenta del pasado siglo. Las imágenes del
NODO recogieron todo este proceso. “Albeniz es el primer músico de
España, el más grande que hemos tenido”, diría. También realizó
una buena investigación arqueológica de algunas de las piezas más
sobresalientes de autores representativos de la música española
como Tomás Luis de Victoria (con su suite para orquesta Victoriana),
el padre Antonio Soler (su Fandango en Los burladores)
o ahondando en las raíces del folclore vasco (Suite vasca,
Deba, Dos apuntes vascos, Siete lieder o Variaciones
sinfónicas). Del episodio del bombardeo de Guernica quiso dejar
su particular testimonio con una pieza de mismo nombre (pudiendo ser
equivalente a la famosa obra pictórica de Picasso), y que su hijo
reprodujo durante su funeral. E incluso, tuvo tiempo para componer
bandas sonoras para distintas películas como Marcelino, pan y
vino, María, matrícula de Bilbao o la desaparecida Jai
Alai (de la que surge uno de sus temas más populares, el
zortziko Maite).
Actualmente,
la música de Sorozábal está más viva que nunca, como demuestran
las múltiples reposiciones de sus obras. Las puestas en escena
resultan impresionantes, dignas de una bohème. El trozo de
Madrid recreado en la arquitectura de sus edificios para La del
manojo de rosas, donde puede verse lo que sucede en cada piso y
cada casa (logro de José Carlos Plaza, inspirándose en el pictórico
Madrid de la pintora Amalia Avia); la recreación de la escena de la
tempestad para La tabernera del puerto bien cinematográfica
en el montaje que actualmente puede disfrutarse en el Teatro de la
Zarzuela); su autor, Mario Gas, hijo del famoso bajo Manuel Gas,
heredó del padre ese amor sorozabaliano (de su mano salieron las
representaciones en el Teatro Español de Adiós a la bohemia y
Black el payaso. En estos tiempos donde ya no hay Gases, ni
Cesaris, ni Kraus, ni Lorengares (aunque sí muy estimables las
presencias de José Bros, José Julián Frontal o María José
Montiel) deben llenarse los vacíos de voces irrepetibles con
escenografías impactantes. Ni siquiera la lluvia de la escena de La
del manojo de rosas se escapa a la tecnología, que sabe recrear
no sólo olas sino efectos atmosféricos antes impensables. Y todo
para llenar también la ausencia de Sorozábal. Su música fue ese
bello canto de cisne con el que la lírica se despedía en España.
Para él, dicho género podía y debía resucitar, siempre que
hubiera personas que lo conociesen: “Mientras haya unos señores
políticos que no sepan solfeo… […]. Creo que todo lo que se ha
hecho en España se ha hecho mal, equivocadamente”. Y añadía
respecto de los músicos pertenecientes a las orquestas nacionales:
“¿Funcionarios públicos estatales? ¿Un artista funcionario? ¡No,
eso no! Un artista es precisamente todo lo contrario de un
funcionario, y que me perdonen los funcionarios, que son otra cosa
aparte y no quiero meterme con ellos”. “Aquí el odio a la música
en España es tremendo, no creo que exista ningún país en el mundo
más inculto. Y, sin embargo, las paradojas de España, los mejores
cantantes son españoles y tienen que cantar en el extranjero”.
Este fue y es el maestro Sorozábal, que no se mordía la lengua y
decía verdades como puños. Aunque le costaron el prestigio en los
diversos momentos (impresiona ver la portada del periódico El
Alcázar en 1956, con la fotografía del compositor tachada y el
siguiente titular: “A este músico le han dejado decir: La crítica
teatral está comprada”), fue fiel a su ideario y, sobre todo, un
creador de los pies a la cabeza. Deberíamos tomar nota y buscar para
la música española sinfónica y escénica una digna continuación
de su legado. Porque sin música pura, perdemos la más perfecta de
las creaciones artísticas humanas, es decir, el humanismo. Y, hoy
más que nunca, es un bien escaso y necesario.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia