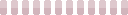Imagina una sala a mitad de luces, el olor a madera envejecida, y un silencio expectante. De pronto, un muñeco de proporciones humanas se mueve, habla, ríe: su rostro, rígido apenas un instante antes, adquiere súbitamente una extraña vida. El público contiene el aliento. Esa noche, alguien en Valencia se preguntaría si asistía a un truco, a magia… o a algo más profundo, inquietante. Con ese enigma arranca la asombrosa historia de un hombre que quiso dotar de alma a lo inanimado: Francisco Sanz Baldoví.
Un valenciano de Anna, de modesto origen, sacudió la escena de variedades con un misterio mecánico y un arte casi sobrenatural. Ese hombre fue Francisco Sanz Baldoví (1872-1939), conocido en su época como “Paco Sanz”, quien a comienzos del siglo XX se transformó de guitarrista y cantante de zarzuela en un titiritero de otro mundo: su compañía de autómatas parecía dotar de vida a muñecos tan humanos que hacían dudar al público de lo real. Sanz empezó a perfilar su vocación por la ventriloquía tras asistir de joven a una función impactante. Decidió entonces dedicar sus energías a crear figuras mecánicas que imitaban no solo voces, sino gestos humanos. En 1902 debutó en Gandía con sus primeros muñecos, y a partir de entonces su éxito fue imparable: su «compañía automecánica» llegaría a incluir más de veinte personajes distintos, muchos de tamaño natural, con nombres como Don Liborio, Juanito, Frey Volt, entre otros.
Lo más inquietante, lo que confiere a su figura un velo de enigma, fue el modo en que sus autómatas parecían «vivir». Según las crónicas de la época, movían dedos, hablaban con distintas voces, reproducían situaciones de comedia o sátira social, e incluso, según testimonios posteriores, eran capaces de dejar al público perplejo, como si asistiera a una posesión mecánica que desafiaba los límites entre lo humano y lo artificial.
Ese encanto inquietante encontró un reflejo cinematográfico en 1918, cuando Sanz junto con Maximiliano Thous rodaron la película Sanz y el secreto de su arte, un docudrama mudo —aunque recuperado y restaurado— que mostraba tanto su espectáculo de muñecos como el mecanismo interno de sus autómatas y, en su segunda parte, les daba protagonismo en una historia ficcional. Gracias a esta pieza, Sanz quiso compartir con el público no sólo la ilusión del movimiento, sino el “truco” detrás de ella: cómo los autómatas, con su estructura de madera, cables y resortes, obedecían a su creador.
Hoy parte de su legado sobrevive en el Museu Internacional de Titelles d’Albaida, donde se conservan algunos de sus autómatas restaurados. Ver esos muñecos —con sus rostros pintados, sus ropas antiguas, sus manos articuladas— evoca la extraña sensación de estar frente a un ser atrapado entre la vida y el arte.
Pero para quienes gustan del misterio, lo más perturbador no es sólo la perfección técnica: es imaginar lo que verían los ojos del público que en su momento presenció esos espectáculos. No sabían si estaban ante teatro, magia o tal vez ante una puerta abierta a lo desconocido. Sanz no se limitó a entretener: sembró la duda, la fascinación, el asombro.
Hoy, más de un siglo después, su figura merece ser rescatada de la penumbra. No sólo por su valor histórico, sino porque su obra nos invita a preguntarnos, como espectadores modernos, qué significa «dar vida» a lo inanimado. Y acaso ese interrogante —ese enigma mecánico— sea la mejor herencia de Paco Sanz.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia