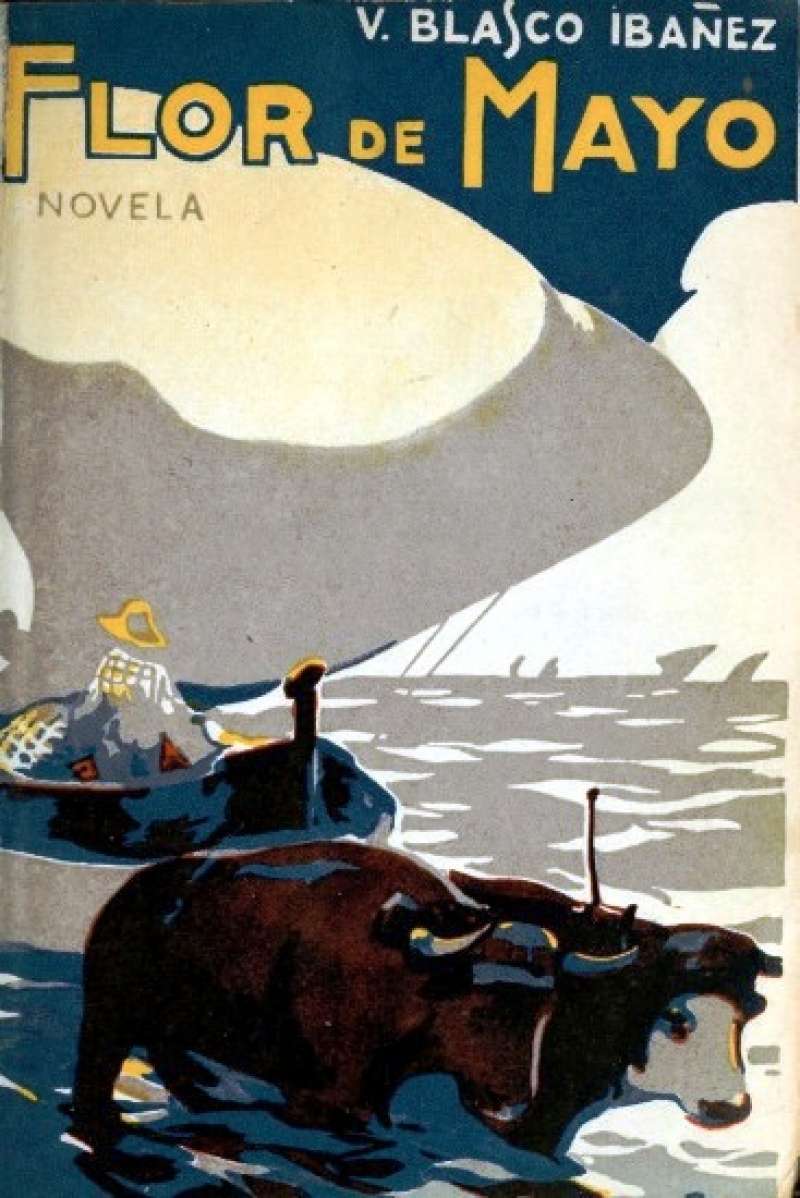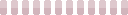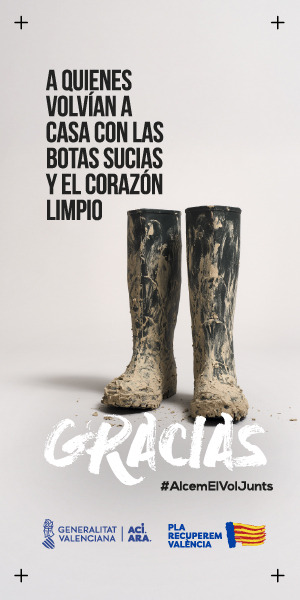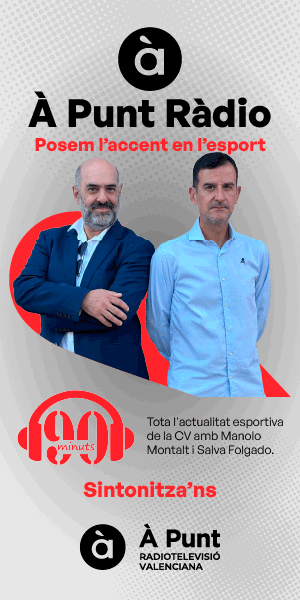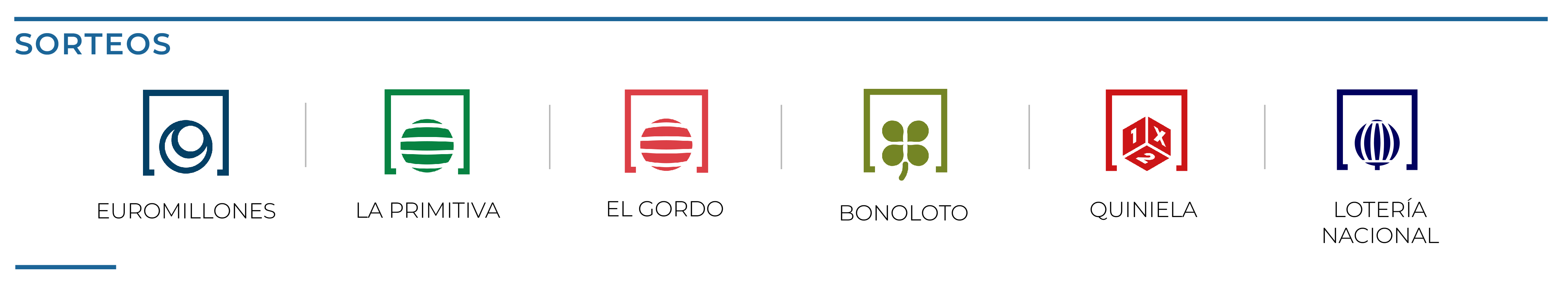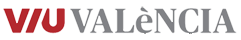José Aledón
José Aledón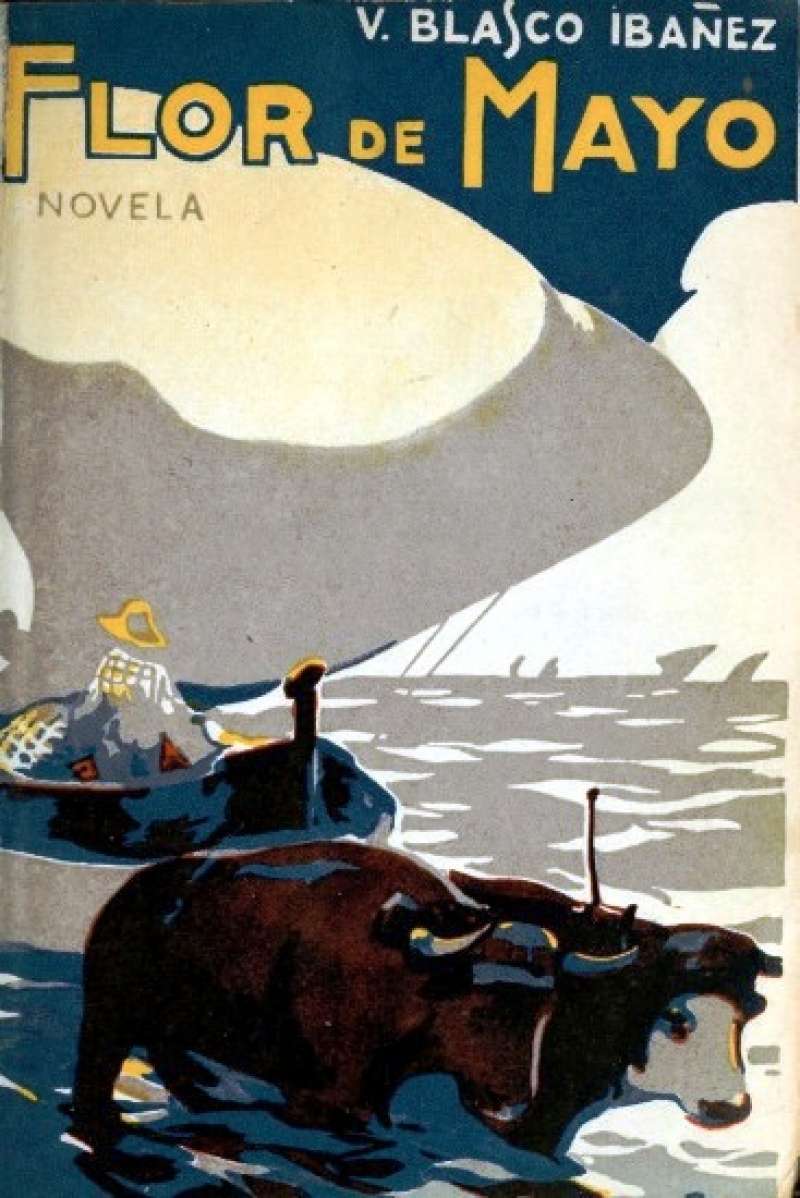 Flor de Mayo, novela de Blasco Ibáñez
Flor de Mayo, novela de Blasco IbáñezHay muchas maneras de acercarse a
una obra de arte y otros tantos propósitos para el acercamiento. En nuestro
caso, nos aproximaremos a Flor de Mayo,
la segunda de las novelas valencianas de Blasco Ibáñez, a través de la geoliteratura.
Esta obra, por su temática
marinera, contiene más de una cincuentena de lugares, próximos y lejanos,
españoles y extranjeros, terrestres y acuáticos, algunos incluso submarinos;
sin embargo, nos centraremos solo en el paisaje urbano de los tres poblados o
barrios (el Canyamelar, el Cabanyal y el Cap de França) que constituían el
Pueblo Nuevo del Mar, todavía municipio independiente cuando se publicó la
novela en 1895, revisando tanto las referencias y topónimos explícitos como los
ocultos tras ciertas descripciones.
El Cabanyal es nombrado sesenta y tres veces en la novela mientras que
el Canyamelar y el Cap de França son mencionados una sola vez. El Grau aparece
en nueve ocasiones. Se puede pensar pues que Flor de Mayo es la novela del Cabanyal,
y así es para el lector no conocedor de la geografía urbana del citado Pueblo
Nuevo del Mar, vigente en la actualidad con las modificaciones de rigor. Sin
embargo, si abordamos el relato aplicándole
la pantalla geográfica veremos, como si
de una radiografía se tratara, lo que realmente hay bajo ciertos topónimos y
lugares, no siempre correspondientes con los nombres dados.
Así, en el capítulo IV, leemos: “Después, como una larga cola de
tejados, la vista encontraba tendidos en línea recta el Cabañal, el Cañamelar,
el Cap de Fransa [sic], masa prolongada de construcciones de mil colores, que
decrecía según se alejaba del puerto. Al principio eran fincas con muchos pisos
y esbeltas torrecillas, y en el extremo opuesto, lindante con la vega, barracas
blancas con la caperuza de paja torcida por los vendavales”.
El orden que
establece el escritor no es el correcto.
Visto desde el Grao (“según se alejaba del puerto”) el orden correcto era – es-
: el Canyamelar, el Cabanyal y el Cap de França. ¿Pensaba Blasco en el
Canyamelar pero le salió el Cabanyal cuando estableció esa inexacta geografía
urbana? Nunca lo sabremos pero más de un “desliz” similar en el relato invita a
hacerse esa pregunta.
Vuelve a confundirse Blasco
cuando, viniendo los protagonistas del Cabanyal, escribe que “pasaron la
acequia del Gas, entrando en el Cabañal, donde veranea la gente de Valencia…”
(cap. IV). Dicha acequia separaba precisamente los poblados o barrios del Cabanyal
y el Canyamelar. No era posible venir del Cabanyal y entrar en el Cabanyal...
Sin duda se refería a entrar en el Canyamelar.
El capítulo V refleja una
procesión de la Semana Santa y, aunque las primeras palabras del mismo son:
“Tronaba en las calles del Cabañal, a pesar de que el día había amanecido
sereno” lo que allí se narra no tiene lugar en el Cabanyal sino en el
Canyamelar.
El novelista describe en ese capítulo
lo que sucede alrededor de la cuarta estación (el Santo Encuentro) del Vía Crucis del Viernes Santo. Sitúa el Encuentro en “mitad de la calle de San
Antonio, casi a la puerta de la taberna del tío Chulla”.
La trama urbana de los actuales Canyamelar y Cabanyal es prácticamente
idéntica a la de hace un siglo y pico, exceptuando la existencia de las
acequias que entonces dividían de manera casi infranqueable esas dos barriadas
del antiguo Pueblo Nuevo del Mar. Las calles, cortadas por dichas acequias,
cambiaban de nombre según estuvieran en uno u otro barrio. Así, la mencionada de
San Antonio no era otra que la actual
calle de la Barraca en el tramo existente entre la acequia del Riuet (actual calle Francesc Cubells)
y la acequia de Gas (actual
calle Mediterrani), o sea, puro
Canyamelar.
De dicha acequia de Gas
hasta la dels Àngels (actual calle Pintor
Ferrandis) tomaba el nombre de Buena Vista, y desde la última acequia a la de la Cadena (actual Avinguda dels
Tarongers) era denominada Buena Guía (“Historia
del Cabanyal. Poble Nou de la Mar (1238-1897)“ Sanchis Pallarés, A. 1997,
p. 111.
Cada barrio hacía
sus propias procesiones de Semana Santa en esa época, no admitiendo injerencia
alguna de los demás, como manifiesta el
periodista Joaquín Sanchis Nadal en una colaboración aparecida en el Libro
Oficial de la Semana Santa Marinera de 1969: “Mis recuerdos de la Semana Santa en los
Poblados Marítimos se remontan a los años de 1911 y siguientes (…). Aunque los
fines piadosos que unos y otros perseguían eran los mismos, entre los
habitantes de las tres zonas parroquiales [Sta. María del Mar en el Grau; Ntra.
Sra. del Rosario en el Canyamelar y Ntra. Sra. de los Ángeles en el Cabanyal]
había pequeñas rivalidades, engendradas por exagerados localismos, que algunas
veces degeneraban en actos hostiles e incluso violentos (...). Los límites de
las tres parroquias, especialmente los del Cabañal y Cañamelar, estaban
perfectamente definidos en la mente y en el espíritu de cada uno de los
feligreses de aquellas (…). De ahí pues que las cofradías procurasen efectuar
sus desfiles y procesiones en el perímetro de sus propias parroquias…”.
La narración semanasantera en Flor de Mayo es fundamental, pues indica
que los protagonistas de la novela son vecinos del Canyamelar y no del
Cabanyal, por la sencilla razón de que la procesión se desarrolla en el Canyamelar.
Esas cofradías (“collas” las llama el anticlerical Blasco) de “judíos” y “granaderos” mencionadas en el
relato pertenecían a la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, en el Canyamelar,
siendo altamente improbable que alguien del Cabanyal formara parte de una
cofradía del Canyamelar y viceversa.
Pascual el Retor (uno de los
principales protagonistas) era “por herencia” capitán de los “judíos”, es
decir, los soldados romanos que tomaban parte en aquellas procesiones: “El Retor no podía partir [a pescar] hasta
el sábado de Gloria. Bien deseaba él que fuese antes, pero la obligación es lo
primero, y el viernes tenía que salir con su hermano en la procesión del
Encuentro, al frente de la colla de
los judíos. No así se abandona un puesto que venía ocupando la familia hacía no
sé cuántos años (…). El traje de sayón [judío] era de su padre…”.
Blasco Ibáñez vuelve a confundirse
cuando le adjudica, en el capítulo VI, un faro a la mencionada iglesia del
Rosario. La iglesia que sí tuvo un faro (catadióptrico, de 6º orden, de luz
fija blanca y con un alcance de nueve millas náuticas) en una de sus torres
durante buena parte del siglo XIX fue la de Ntra. Sra. de los Ángeles, en el
Cap de França.
No obstante ser cañameleros los
protagonistas de Flor de Mayo, la barca
de ese mismo nombre la tenían varada en la playa del Cabanyal, donde estaban
todas las demás, pues la franja de playa correspondiente al Canyamelar (playa
de Levante) estaba ocupada por barracas de baños y otras construcciones más o
menos efímeras dedicadas a la hostelería, justo al lado del entonces flamante
Balneario Las Arenas (“El trozo de
playa entre la acequia del Gas y el puerto, olvidado el resto del año,
presentaba la animación de un campamento. El calor empujaba a toda la ciudad a
este arenal, del que surgía una verdadera ciudad de quita y pon”. (Cap. VII)).
Llama también la atención el hecho de que siendo explícitamente Flor de Mayo una novela ambientada en el
Cabanyal no haya una sola mención al Cristo del Salvador ni a la Virgen de los
Ángeles, advocaciones absolutamente cabañaleras, y sí al Cristo del Grau (hasta
ocho veces) y a la Virgen del Rosario (una vez).
A modo de justificación de lo
expuesto diremos que Vicente Blasco Ibáñez, antes que literato fue, durante
toda su vida, un político, un agitador político, para ser exactos, definiéndose
a sí mismo de este modo: “Yo me enorgullezco de ser un escritor lo menos literario
posible; quiero decir, lo menos profesional” (León
Roca, J. L.Vicente
Blasco Ibáñez, Ed. Prometeo. Valencia 1967, p. 574). Él
mismo describe su modus operandi
literario en el prólogo de la edición de 1923 de Flor de Mayo: “Lo mismo que mi primera novela Arroz y tartana, fue escrita Flor
de Mayo para el folletín de dicho periódico [El Pueblo]. La Barraca, Sónnica la cortesana y Entre naranjos también se publicaron por
primera vez en El Pueblo. Algunas de
estas novelas las escribí fragmentariamente, dando a la imprenta día por día la
cantidad de cuartillas necesarias para llenar el folletín. Mi vida de
periodista no me permitía un trabajo asiduo y concentrado”.
Como atestigua José Baixauli, el
encargado de la imprenta del periódico: “Así se explica cómo escribió Flor de Mayo, una de sus mejores novelas,
cuando le dejaban libre un rato las conversaciones sostenidas con los
correligionarios, y tenía yo personalmente que subir a su despacho por las
cuartillas, que esperaba el cajista, con el fin de confeccionar el folletín:
“N’hi ha prou, Baixauli?”, preguntaba el novelista, “Falten vint linies, don
Vicent”. Y don Vicente escribía las veinte líneas más y salía enseguida de su
despacho para seguir conspirando con los correligionarios” (León Roca, J. L.Vicente Blasco Ibáñez, Ajuntament de València. Valencia
1997, p. 147). Flor de Mayo se publicó por entregas en El Pueblo desde el 10 de noviembre al 15 de diciembre de 1895,
apareciendo como libro el día 30 del mismo mes y año.
Resumiendo, hay que decir que aunque algunos sólo vean en Flor de Mayo una tragedia amorosa
magistralmente bordada sobre el cañamazo de la pesca y el contrabando, con
alguna pincelada costumbrista como la referente a la Semana Santa Marinera, se
trata realmente de una novela de denuncia,
que junto con Arroz y tartana (1894) y
La Barraca (1898) constituye un
artístico e irrefutable alegato contra la tiranía que la ciudad de Valencia
ejercía sobre sus aledaños (huerta y mar) y que se manifestaba en la importante
cuestión de los impuestos por consumos, con su corolario de fielatos y consumeros. Tal cuestión generó
violentos debates en el seno de algunos partidos políticos de la época, como
fue el caso del republicano Partido Federal. Blasco Ibáñez tomó parte en la
lucha utilizando el arma que mejor blandía: la pluma.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia