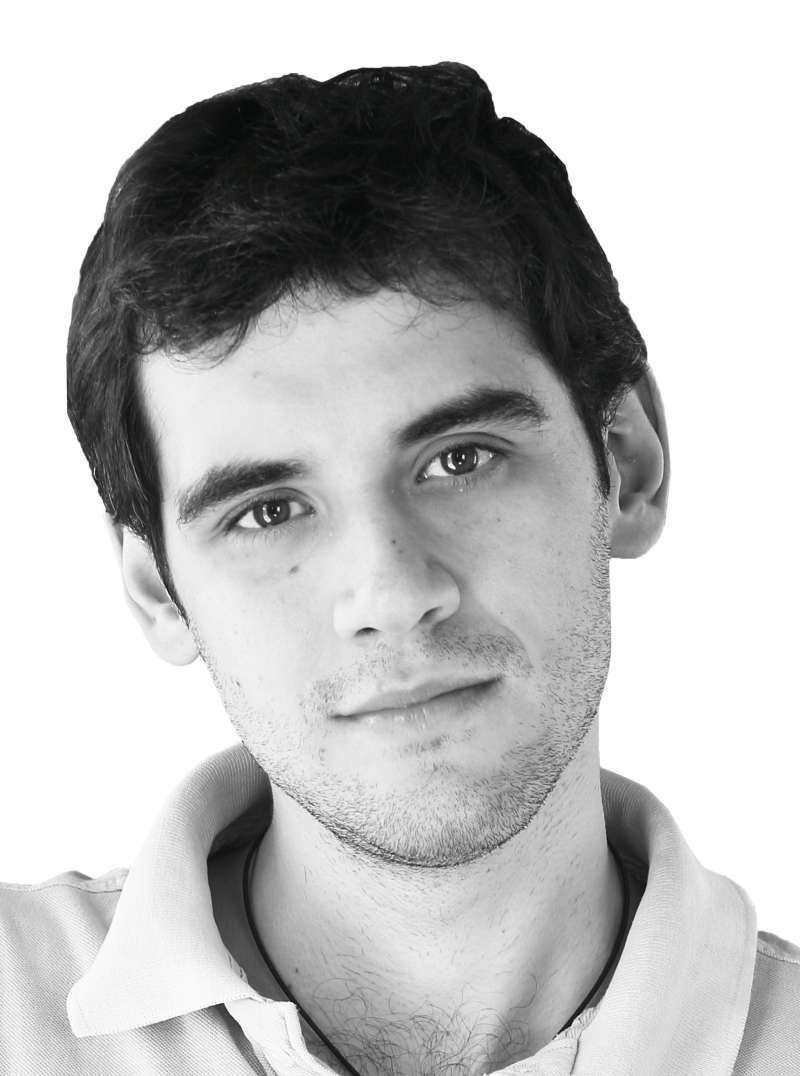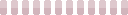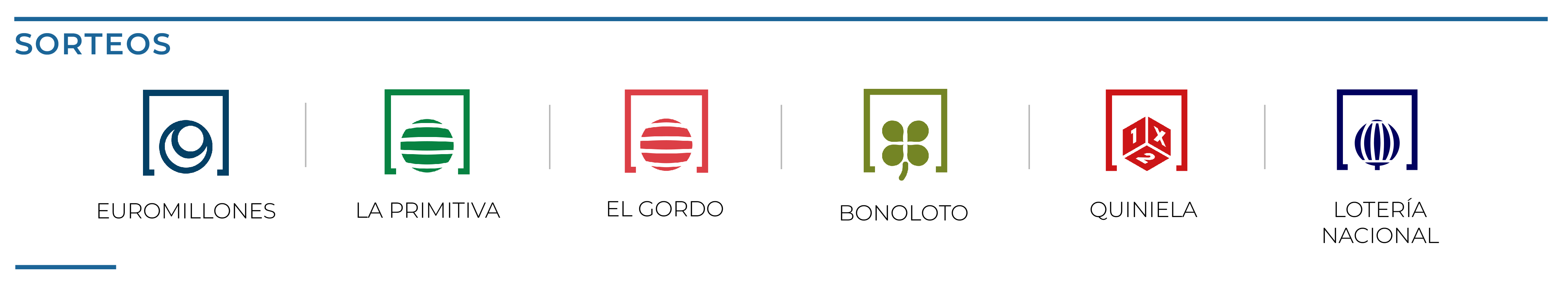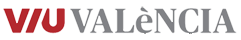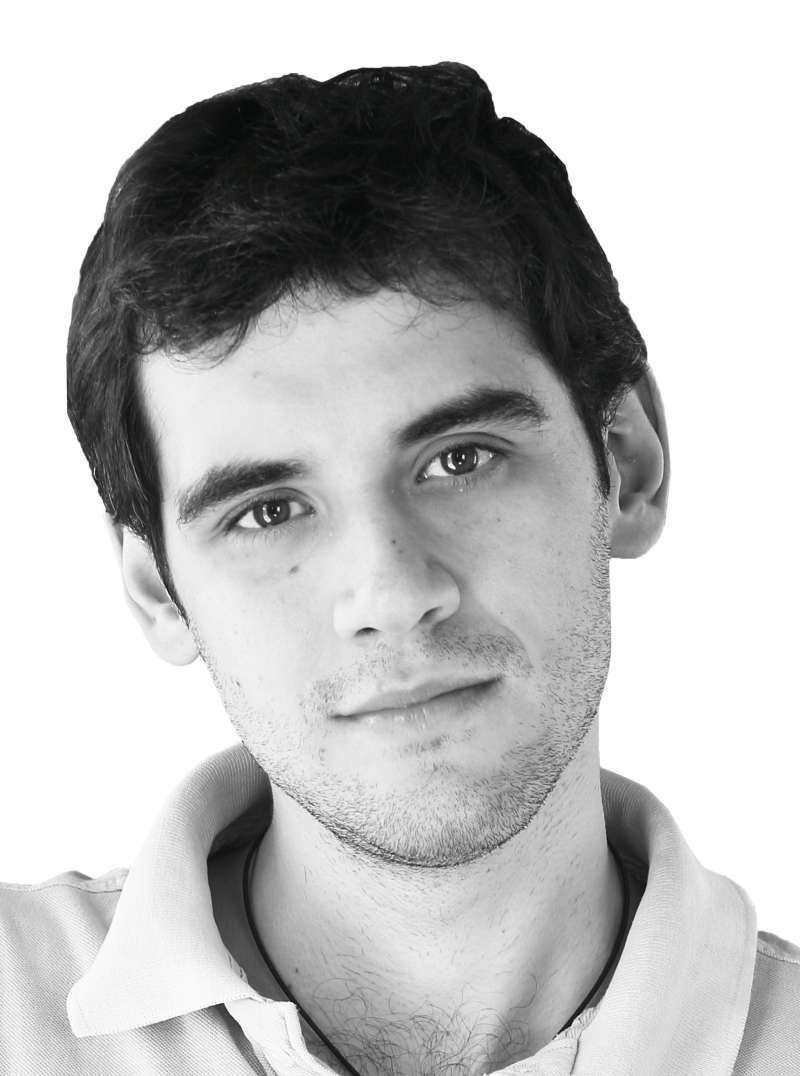 Javier Mateo Hidalgo. /EFE
Javier Mateo Hidalgo. /EFEEl
pasado Noviembre, representantes del profesorado y alumnado de
secundaria procedentes de los diferentes puntos de la geografía
española se manifestaron frente al Ministerio de Educación, en la
capital. Denunciaban la eliminación del currículo escolar
obligatorio de asignaturas como el Latín, el Griego o la Cultura
Clásica. Reunidos bajo la Plataforma “Escuela con Clásicos”,
mostraron distintas pancartas con lemas como “Sin latín ni griego,
el futuro da miedo” o “España renuncia a sus raíces”. Y es
que no hace falta ser un erudito para comprender que buena parte de
nuestra cultura actual reside en los orígenes clásicos. Pretender
obviarlo es como cortar un cordón umbilical necesario que nos da
sentido como civilización occidental. En la etimología latina se
encuentra el sentido de gran parte de nuestro vocabulario y gramática
(si bien poseemos otra gran cantidad de términos procedentes de las
distintas culturas que convivieron en la península a lo largo de los
siglos).
No obstante, el problema aquí planteado no afecta solo a la
actualidad política, sino que ha venido siendo un leitmotiv
recurrente. Un ejemplo “clásico” (con perdón del uso vulgar del
término) lo encontramos en las crónicas parlamentarias de las
antiguas Cortes franquistas. Fue a finales de la década de los
cincuenta o a inicios de los sesenta del pasado siglo, cuando José
Solis Ruiz -Ministro Secretario General del Movimiento- defendió un
proyecto de ley del sistema educativo que pretendía sumar horas al
deporte quitándoselas al estudio de las lenguas clásicas -en
concreto, al latín-. A su pregunta de para qué servía el latín en
aquellos tiempos, el profesor vallisoletano Adolfo Muñoz Alonso
replicó desde su escaño: "Por de pronto, señor ministro, para
que a Su Señoría, que ha nacido en Cabra, le llamen egabrense y no
otra cosa" (es decir, y en lenguaje llano, “cabrón”).
La animadversión o la indiferencia de la política hacia la cultura
y su necesaria transmisión a través de la educación en la
ciudadanía puede producirse desde ideologías claramente opuestas.
Se trata de un problema de fondo que afecta indudablemente a las
clases dirigentes, sin importar su supuesto compromiso con el
progreso o el rechazo del mismo a través de la supresión de
libertades. Lo mismo sucedió con la intención de desbancar la
Filosofía como asignatura obligatoria por parte de la anterior ley
educativa. Y es que, mientras quienes nos gobiernen eviten cumplir
con su obligación de respetar lo que nos define positivamente como
humanidad, dedicándose a deshacerlo sin proponer nada capaz de
reemplazarlo o de mejorarlo (siempre que esto sea necesario, y no es
el caso), las nuevas generaciones carecerán cada vez de una peor
formación -con la consiguiente repercusión en el mundo futuro
cuando esté en sus manos-.
Lejos queda ya la utopía política descrita en La República,
donde Platón defendía como organización ideal de gobierno la que
él denominó como “aristocracia”. Ésta en nada tenía que ver
con la idea que hoy podemos tener del término, pues lejos de
referirse a un gobierno de “nobles” hacía referencia al gobierno
de los mejores; es decir, de los ciudadanos más virtuosos. Los
gobernantes deberían ser precisamente filósofos, destacando por su
sapiencia, valor y prudencia, poniendo por encima los intereses
comunes de la sociedad frente a los propios. Resulta cuanto menos
paradójico que aquellos filósofos ideales del ayer sean los que
ahora hayan pretendido eliminar la filosofía, así como la cultura y
lenguas clásicas. ¿Qué diría el querido maestro de Platón,
Sócrates, viendo este panorama? Probablemente volvería a pedir
cicuta con idéntica determinación ética. Pues mientras los
gobernantes de ahora no posean la formación humanística necesaria,
la sensibilidad y el sentido profundo de su vocación (estando más
pendientes de proponer algo que elimine lo anterior sin lograr que lo
nuevo pueda ser duradero), no habrá posibilidad de avanzar
realmente, y la polis actual continuará estando representada en lo
que ha quedado de la antigua griega: una gran ruina en progresiva
degradación, provocada por los polvorines políticos constantes.
Hölderlin se lamentaba ya de ello en su inconmensurable poema épico
El archipiélago. De nada servirá que la política provenga del
ámbito educativo y se haya erigido en representante del descontento
general. Al final, como decía el protagonista de El Gatopardo,
todo cambiará para que las cosas sigan exactamente como estaban. Así
lo explica la palabra “revolución”: volver a pasar por el mismo
sitio de nuevo tras un tiempo (como los antiguos discos de vinilo).
Las humanidades siguen resultando prescindibles en una sociedad cada
vez más preocupada por los resultados prácticos a corto plazo, la
formación técnica y científica de la población, en un mundo cada
vez menos competitivo. Deshumanizar las humanidades supone una
contradicción en sí mismo, pues forman parte esencial de la
naturaleza humana, y ello nos ayuda a comprender nuestras inquietudes
más esenciales (por encima de otras más artificiales que sí se
fomentan). "Conócete a ti mismo", rezaba el aforismo
griego inscrito en el pronaos del templo de Apolo en Delfos. ¿Cómo
hacerlo si se nos despoja de las herramientas con las que desarrollar
nuestro conocimiento? Esto es algo que, más tarde o más temprano,
repercutirá en contra nuestra, si no lo esta haciendo ya. Algo que
tristemente puede suceder por el miedo a que la población aprenda a
pensar por sí misma y no dependa de otros para alcanzar la adultez.
Así, lo importante no es que la filosofía o el latín vuelvan a ser
repuestas al lugar de donde nunca debieron ser desplazadas. Lo
verdaderamente decisivo es que este tipo de acciones inútiles dejen
de producirse. No obstante, si el individuo corriente y moliente es
alguien que, lejos de aprender de los errores, es un animal que
tropieza dos veces sobre la misma piedra, el político tropieza tres
veces.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia