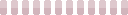Blas Valentín. /EPDA
Blas Valentín. /EPDA En octubre de 2008 estuve en el estreno de La cena de los Generales, en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Lo recuerdo bien: noche iluminada, Sancho Gracia en escena. Hacía poco que había dejado de ser teniente de complemento y el mundo militar —con su retórica, su disciplina, sus símbolos— seguía provocándome una mezcla de extrañeza y admiración contenida.
Pero aquel Sancho Gracia ya no era Curro Jiménez. El cuerpo, la voz, la energía: todo en él parecía pedir permiso. Aquel toro bravo había sido banderilleado por el tiempo y la enfermedad, y ahora era el señor Genaro, el maître del Palace, en una comedia sobre la guerra civil transformada en farsa de reconciliación.
La obra transcurría en abril de 1939. Franco quería celebrar la victoria con sus generales, pero no había quién cocinara. Los camareros de derechas no tenían qué servir; los cocineros de izquierdas estaban presos. El teniente Medina los liberaba por un día para preparar el banquete.
Entre todos los personajes, recuerdo especialmente a Mustafá: soldado de la guardia mora, cómico, obediente, entrañable. Me hizo reír mucho entonces. Pasados los años, es a quien más recuerdo. El “moro” de entonces hoy está en otra parte: en una patera, en una obra, en un kebab, en la recogida de la fresa. Ya no sirve al vencedor. Está al margen. Pero sigue cumpliendo su función narrativa: marcar la frontera.
He tenido muchos alumnos magrebíes, sobre todo en Cataluña. Buenos chicos, atentos, respetuosos como pocos. Algunos me recomendaron, con afecto, no comer carne de cerdo, ni siquiera jamón, porque —me aseguraban— los cerdos ingieren sus propios excrementos y su carne impura induce al cáncer.
Hoy, nosotros, instalados en la abundancia, hemos perdido la costumbre de comprender. Cerramos la puerta con doble vuelta, más por desprecio que por miedo. Y mientras tanto, una inmigración mal gestionada desde hace años va generando tensiones crecientes y favorece entornos cerrados, donde la integración se complica y el recelo mutuo crece.
Los extremos se frotan las manos. Unos agitan la kufiya y el discurso victimista; otros, el palo y la nostalgia del orden por decreto. Pero ni unos ni otros quieren mirar de frente el conflicto. Porque pensar obliga a matizar, a asumir contradicciones, y eso exige más esfuerzo que gritar consignas. El grito, al fin y al cabo, no compromete ni exige lectura previa. De los políticos, mejor no hablar mucho: instalados en su burbuja, están en otra función teatral —la encuesta, el titular fácil— o directamente están ausentes, como espectadores distraídos en el gallinero, riendo, haciéndose las uñas o roncando.
Y al final pagará el más vulnerable o el último moro: el inmigrante honrado, el que trabaja, tributa, levanta un kebab o una carpintería. También esos alumnos —catalanes, andaluces, valencianos, da igual— que me advertían, con cariño y por mi bien, que no comiera jamón.
Y mira que me gusta el jamón.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia