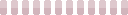Blas Valentín. / EPDA
Blas Valentín. / EPDA
Vivimos rodeados de una consigna que nadie escribe pero que, de un modo u otro, acaba imponiéndose: hay que estar bien. No es solo un ambiente de optimismo forzado, sino una presión constante para que la alegría sea pública y demostrable, incluso en esos días en los que apenas sostenemos el ánimo. Lo llamativo es que esa exigencia ya no procede únicamente de discursos políticos o empresariales, sino también de quienes hoy dictan el estado de ánimo colectivo: expertos emocionales y gurús del bienestar. La tristeza, en ese marco, queda reducida a un fallo del carácter, como si no respondiera a nada real. Y, sin embargo, es justo ahí donde tantas veces empieza la comprensión de uno mismo.
La sociedad ha ido convirtiendo la alegría en una especie de rendimiento emocional. No basta con estar bien: hay que parecerlo. Con la tristeza quieren hacer lo mismo que con la vejez y la muerte: recluirla, no mostrarla, neutralizar lo que incomoda. Ese mandato circula en consejos bienintencionados, en consignas motivacionales y en una psicología cada vez más cercana a un producto del mercado del ánimo.
En las redes, incluso en espacios escolares, circulan últimamente frases filosóficas convertidas en eslóganes de bienestar. A Jaspers, por ejemplo, se le atribuye que el sufrimiento es solo “resistencia a la realidad”, como si aceptarlo bastara para disiparlo. Es una simplificación cómoda, pero falsa. Jaspers no entendía el dolor como un malentendido mental, sino como parte estructural de la existencia. Lo difícil no es aceptarlo, sino atravesar lo que duele sin engañarse.
Vivimos, además, en una época que convierte la alegría en un producto de consumo. Fiestas, espectáculos y redes han creado un ecosistema donde la felicidad debe ser visible, fotografiable y continua. Las redes amplifican la ficción de que vivir consiste en acumular momentos luminosos y evitar cualquier sombra. El resultado es un paisaje afectivo uniforme, donde todos consumen la misma mercancía: entretenimiento, euforia breve, una felicidad de escaparate que se exhibe para disipar dudas. Pero esa alegría obligatoria no libera: anestesia. E impide hacerse la pregunta que aparece cuando la tristeza nos obliga a pensar.
La tristeza, cuando es lúcida, no debilita; afina. Y quizá por eso la poesía, que trabaja con la verdad sin adornos, la ha sabido escuchar mejor que la psicología de consumo rápido. No la dramatiza ni la neutraliza: la convierte en una mirada que no rehúye lo que duele.
Esa tristeza me recuerda a la religión sincera, la que nace de una experiencia íntima y no de una identidad social. No hablo de la religiosidad convertida en espectáculo ni de los rituales que dependen del escenario. Pienso en algo más sobrio: una búsqueda silenciosa, la pregunta que asciende en vertical. Tanto en la poesía como en esa religiosidad sin estridencias aparece un tipo de conocimiento difícil de nombrar: no se obtiene por acumulación de datos, sino por atención. No prometen consuelo fácil; iluminan.
Quizá por eso incomodan. Porque exigen profundidad en un tiempo que prefiere atajos emocionales y soluciones instantáneas. La poesía y la religiosidad interior no dan alivio inmediato, pero sí algo más duradero: una forma de entender lo que sentimos cuando aún no sabemos decirlo.
La alegría, entendida sin imposturas, funciona igual: llega cuando llega y se va cuando se va. Alberti lo vio en Nuevos retornos del otoño, al señalar esa voz externa que ordena estar contentos, como si el ánimo fuera una prenda que se elige cada mañana. Hoy sigue sonando en las versiones contemporáneas del optimismo obligatorio, que no toleran repliegues, silencios ni cansancio. Pero la alegría fingida no ilumina; solo agranda la distancia entre lo que uno muestra y lo que uno siente.
Quizá ahí asome la función más discreta y más necesaria de la literatura: recordarnos que no estamos obligados a vivir como si nada doliera. No promete alivio inmediato, pero ofrece algo más fiable: una mirada que permite entender lo que sentimos cuando aún no sabemos decirlo. En un tiempo que nos empuja a simular fortaleza permanente, esa sinceridad vale más que cualquier consigna.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia