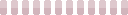- Cerrar
- Portada
- Ir a la edición General
- Edición Alicante
- Edición Castellón
- Edición Valencia
- Canal educación
- Canal empleo
- Canal hostelería
- Comarcas
- Edición papel
- Ediciones especiales
- La Comunitat Misteriosa
- Líderes de Aquí
- Y además...
Este sitio web utiliza cookies, además de servir para obtener datos estadísticos de la navegación de sus
usuarios y mejorar su experiencia de como usuario. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su
uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de cookies pulsando aquí.
Entendido
Cerrar
Cerrar
LA COMUNITAT MISTERIOSA
La última danza: un rito valenciano entre la inocencia y la eternidad
Hubo un tiempo en que la muerte infantil no se cubría solo de lágrimas. En Valencia, la dansà del velatori convertía el velatorio de un niño en un ritual de luz y movimiento, donde la música era plegaria y el baile, una promesa de regreso al cielo
Eventos y digitales valencianos, S.L. Todos los derechos reservados
-


Otros productos de Eventos y digitales valencianos, S.L.
-
Amb el finançament de:


Otros productos de Eventos y digitales valencianos, S.L.